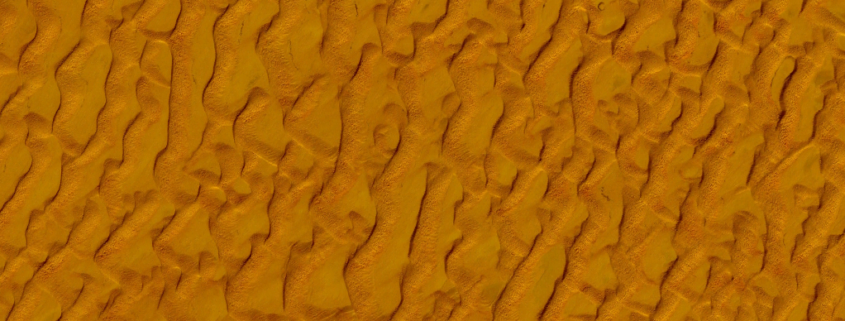Taklamkán: “si entras, no saldrás”
Sebastián Álvaro Loba
TA-KLA-MA-KÁN. Repito para mis adentros este nombre rotundo y misterioso al mismo tiempo que miro a mi alrededor desde la cumbre de una duna que domina el horizonte. Así que era esto. El infinito. El sueño, repetido en mi cabeza tantas veces, ahora está aquí delante con su desbordante presencia. Un mar de arena que agobia con su horizonte, que parece inabarcable, con sus colores, con su intranquilizadora abundancia. «Dé por perdida toda esperanza quien entre aquí», la frase escrita en la puerta del infierno imaginado por Dante, me viene de pronto del pozo de la memoria sin saber exactamente por qué emerge ahora. O puede que sí. Quizás sea para darme ánimo o bien para intimidarme aún más. Un mundo en constante movimiento donde el cielo, la luz y la arena se funden y se confunden. Luego vuelvo a la tierra y echo un vistazo a la aldea. Nunca había visto una situación tan caótica. Es cierto que en el Karakórum hemos llegado a movilizar a más de trescientos porteadores en algunas ocasiones, pero aquello era otra cosa. La polvorienta atmósfera de Daheyan, que presagia el desierto que la rodea, traía envuelta en la fina arena una mezcla de relinchos de camellos y una algarabía de gritos en tres o cuatro idiomas. Una improvisada Torre de Babel, en la que era imposible entenderse, intentaba dar forma a una peculiar caravana de catorce personas y treinta camellos. Casi todos los animales ya estaban dispuestos aunque alguno, en especial uno más pequeño y de pelaje blanco, amenazase con soltar una coz y tirar la carga antes de huir corriendo. No era el único inquieto por la proximidad de la partida. Nosotros también estábamos deseosos por partir. Es esa sensación común a momentos de incertidumbre, cuando ya ha terminado el tiempo de los preparativos y la reflexión, cuando por delante sólo quedan esfuerzos y, anudados a la cabeza, no pocos miedos. Como en todas las despedidas me encontraba incómodo. Ya no tenía nada más que hacer, así que cogí la mochila del suelo y me la eché a la espalda. Sin saber exactamente qué dirección tomar, encaminé mis pasos al nordeste, por un camino que se dirigía hacia las afueras de la aldea. Alguno de mis compañeros también hizo lo mismo aunque otros optaron por quedarse para ir al lado de los camellos. Era el día 20 de octubre del 2000 cuando partíamos de Daheyan (38º 21′ 497 N y 81º 51′ 982 E) con nuestra caravana de 14 personas y 30 camellos que llevaban en sus lomos casi 3.000 kilos de carga, entre alimentos, equipo de filmación y unos 1.300 litros de agua potable. Aparte de unos escasos litros de vino, era el líquido que habíamos calculado que necesitaríamos, pensando que los animales se abastecerían, como nos habían asegurado nuestros camelleros, con el agua que encontrásemos en el subsuelo del Taklamakán. Un poco por detrás la caravana iba envuelta en una enorme polvareda en la que era difícil respirar. Muy pronto los rezagados alcanzaron la cabeza para no verse masticando arena. Caminábamos en silencio. Apenas teníamos datos concretos del lugar donde nos estábamos metiendo y las razones que nos impulsaban a ello aparecían en ese momento muy difusas y perdidas en el laberinto de nuestros pensamientos. Quizá fuesen las mismas que nos habían llevado a atravesar otros lugares tan desolados, bellos e inhóspitos, del Polo Norte al Hielo Patagónico Sur; pero en aquel momento lo único que veía con claridad era lo duro que nos iba resultar acabar el camino que entonces estábamos iniciando.
EL « LAGO ERRANTE »
No sé cuándo decidí atravesar el Taklamakán. Recuerdo que desde niño perseguí en los mapas la geografía de Asia Central, nombres de resonancias tan evocadoras que su sola pronunciación alborotaba mi imaginación. Los mapas siempre han sido una de mis debilidades, que aún persiste. Karakórum, Kailas, Taklamakán o Tzaparang son algunos de los lugares que el destino, mucho tiempo después, me depararía la gran suerte de conocer. Todos ellos son sitios que transforman a las personas que los conocen. Unos, como cerezas enredadas, me llevarían a otros. Recuerdo que la expedición a la vertiente norte del K2 me depararía la inmensa fortuna de descubrir los paisajes solemnes del Xinjiang. Esta provincia ocupa una buena parte de la China Occidental y consta de dos grandes regiones separadas por las montañas del Tien Shan: la Dzungaria, al norte de las montañas, y los bajos del Tarim al sur. Esta última cuenca es una gigantesca superficie árida que ocupa unos 1.300 kilómetros de largo por 650 de ancho y unos 300.000 kilómetros cuadrados de extensión. Un inmenso desierto de arena y dunas móviles que, según los indígenas, es la morada de espíritus malignos. En realidad es un desierto «pequeño» dentro de otro aún mayor, el Gobi, y está situado al oeste de China, en la zona que hasta no hace mucho era conocida como el Turquestán chino. La cuenca del Tarim es una depresión, a pesar de que su altitud media supera los mil metros, rodeada por algunos de los macizos montañosos más importantes de Asia; aunque la localidad de Turfan, en el norte, es una de las mayores depresiones de la Tierra, ya que está a 130 metros por debajo del nivel del mar. El Tien Shan al norte, el Pamir al oeste y el Karakórum, Kunlun y Altay al sur. Al este se abre sobre el desierto de Gobi. Es una paradoja que este desierto, uno de los más resecos del planeta, sea atravesado por varios ríos, como el Yarkand, el Keriya o el Jotán, que alimentan las aguas del mítico Tarim, el gran río que da nombre a esta región y que termina muriendo asfixiado por las arenas en el interior del Taklamakán. Estas aguas nacen en los glaciares de las grandes montañas que delimitan el desierto, en la época del deshielo. El resto del año el cauce de los torrentes disminuye drásticamente o desaparece. El Tarim bordea la cuenca por el norte formando un largo bucle hasta desembocar en el extremo oriental de los bajos. A finales del siglo XIX, en tiempos del explorador sueco Sven Hedin, el Tarim llegaba hasta el lago Lop Nor, llamado el «lago errante» porque cambiaba de ubicación, debido a la movilidad de las dunas que hacían variar el cauce de los ríos. En la actualidad, al parecer, el lago está seco y el Tarim, debido al avance del desierto y a los grandes canales que se están construyendo para satisfacer las necesidades crecientes de los agricultores, apenas lleva agua. Esta parte del Taklamakán sigue vetada por las autoridades chinas a causa de las pruebas nucleares que allí han realizado.
400 KILÓMETROS A PIE
Al levantarnos y sacar la cabeza por la tienda nos damos cuenta del lugar donde hemos pasado la primera noche. Sobre un suelo reseco y cuarteado la hoguera de los camelleros crepita soltando ascuas que se lleva el viento. Sobre las ramas ardientes una tetera renegrida ya está calentando su desayuno. La primera sensación es de frío y una ojeada al termómetro no hace sino confirmármelo: ocho grados bajo cero. Esa mañana necesitamos casi tres horas para ponernos en movimiento, porque cuesta reunir a los camellos que se han desperdigado por los alrededores y están alimentándose de las hojas cubiertas de rocío. Al principio de la marcha me aparto durante un buen trecho para tener una panorámica diferente, ya que la arboleda no nos deja ver el desierto abrumador que nos rodea. El sitio es bellísimo y los árboles, que ahora amarillean, contrastan con el azul límpido del cielo y los tonos cálidos de las dunas. Cuando me reintegro a la caravana les cuento a mis compañeros que, a pesar de la vegetación, estamos rodeados de dunas por todas las partes. Luego nos empleamos a fondo para recorrer unos treinta kilómetros en cerca de ocho horas, que son menos a la hora de descontar del total, ya que el GPS marca poco más de 23 y, además, no hemos ido exactamente en el rumbo correcto. No deja de ser deprimente el análisis del día. Llegamos cansados y nos metemos en el saco muy pronto. Me quedo dormido enseguida.
Ésta es una de las regiones más inexploradas del Globo, a pesar de que ya se encuentran referencias en los escritos de Marco Polo, en los tiempos en que las grandes caravanas de la Ruta de la Seda utilizaban los caminos que aún hoy bordean el Taklamakán por el norte y el sur, rehuyéndolo como la peste. Cuenta el gran viajero veneciano que el desierto estaba poblado de fantasmas que desviaban las caravanas a su interior, conduciéndolas a una muerte segura, mientras escuchaban el retumbar de tambores y el entrechocar de espadas. A los chinos les atemorizaba tanto que lo llamaron «el desierto de la muerte». Es probable que estas leyendas se anudasen a su nombre pues, al parecer, Taklamakán, significa en lengua uigur «si entras, no saldrás». Sin embargo, nuestro intérprete, un hombre bastante culto hijo de un lingüista uigur, nos aseguró que esta palabra, formada por «Takli» («años atrás») y «Makan» («casa»), significaba «el lugar donde tiempo atrás hubo grandes ciudades». La aparición de ciudades y momias, con más de tres mil años de antigüedad, enterradas en las arenas de este desierto, hace verosímil esta otra posible acepción, no menos terrible y premonitoria. Sea una u otra, lo cierto es que atravesar el desierto de Taklamakán era un objetivo que llevaba aferrado mucho tiempo en mi cabeza cuando en octubre del 2000 le dimos forma y nos decidimos a acometerlo. Atravesaríamos este desierto legendario de Sur a Norte, en total unos 650 kilómetros (de los cuales más de 400 de su zona central los recorreríamos andando), uniendo la ruta sur con el cauce del río Tarim. Era, que nosotros sepamos, la primera vez que se realizaba un cruce de estas características sin seguir el cauce de algún río. En una palabra, se trataba de enfrentarse al interior del desierto lo más limpiamente posible, atravesándolo a pie y llevando toda el agua necesaria a lomos de camellos. Y, después de tanto tiempo, allí estábamos, metidos hasta el cuello en una realidad tan desbordante que nos asfixiaba.
El desierto de Taklamakán pertenece a la hermandad de los espacios que forman la «Tierra Desnuda». Allí donde no existe el tapiz protector de la vida sobre la superficie emergida del planeta, se extiende la solemnidad mineral de los desiertos. La grandeza de estos jirones de tierra desnuda nace de su armónica relación con el cielo que los cubre, con un sentido del mundo y de la existencia. Frente a la lujuriosa variedad que nos ofrece la vida natural, los desiertos nos brindan la sobrecogedora belleza de lo esencial. Cruzarlos es un ejercicio de humildad donde se aprende a valorar nuestros límites y la austeridad de las regiones implacables. El desierto se convierte así en un lugar para la emoción y la sabiduría.
LA RUTA DE LA SEDA
En realidad nuestro viaje había comenzado en Kashgar, la «perla de la Ruta de la Seda», una antigua ciudad levantada sobre uno de los oasis mayores de Asia Central, muy cerca de donde se encuentran las cordilleras del Pamir, Kunlun y Tien Shan; en buena medida debe su origen y esplendor a su ubicación estratégica, en la frontera de dos mundos, en el borde del desierto. Su actividad comercial floreció ya con la Ruta de la Seda y aún conserva ese espíritu abierto, de intercambio mercantil y cultural. Su mercado congrega los domingos a decenas de miles de personas que se dan cita en sus diferentes bazares de comida, de telas, alfombras, fruta, especias, ropa o ganado. Aquí, las caravanas llegadas del oeste con destino al fabuloso imperio chino se detenían para descansar y abastecerse. No en vano les esperaba una de las etapas más peligrosas y arriesgadas de cuantas debían afrontar: salvar el «desierto de la muerte», yendo de oasis en oasis. Este camino legendario unía Oriente y Occidente, salvando estepas, montañas y desiertos, arrostrando peligros y esfuerzos, internándose en un gran espacio en blanco que ningún imperio podía domesticar en su totalidad. Una ruta de comercio y civilizaciones, de encuentro de culturas, imperios y religiones, pero sobre todo una asombrosa ruta de aventuras.
Partiendo de Kashgar recorrimos en autobús 550 kilómetros gracias a la carretera que, siguiendo la antigua vía del sur, va uniendo las ciudades-oasis más importantes. El explorador Sven Hedin demostró fehacientemente que este mismo recorrido era uno de los ramales principales de la Ruta de la Seda. La calzada cobra un aspecto fantasmagórico cuando el viento del noroeste levanta la fina arena del desierto y el asfalto desaparece engullido por ondas rojizas. Así llegamos a Yarzen y, un poco después, a Jotán, uno de esos lugares anclados en el tiempo y el espacio, repleto de pequeños telares donde se sigue haciendo el fino hilo de seda de la misma forma que antaño. Cuando, pasada la primera mitad del siglo XIII, Marco Polo recaló en Jotán, la seda ya no era el principal objetivo de este camino. Los tiempos habían cambiado. Hacia el siglo V d. C. la Ruta de la Seda había experimentado un fuerte declive debido a la aparición del Islamismo y la fragmentación del imperio romano. No en vano el Profeta había sentenciado: «No os ataviéis con prendas de seda o brocado»; aunque había dejado fuera de esta prohibición a las mujeres. A los desobedientes, el Corán los había excluido del Paraíso: «Sólo se revisten de seda quienes no tomarán parte en la vida futura». Lo cierto es que, por este y otros factores, los Polo ya iban buscando otras mercancías diferentes. Por las narraciones de la época sabemos que la seda había dejado de jugar el papel principal en esta serie de caminos que llevan su nombre, por lo demás completamente moderno; la expresión Ruta de la Seda no figura ni en las narraciones de la Edad Media ni en las de la Antigüedad. Sería un alemán, Ferdinand von Richtofen, en el siglo XIX, quien le diera el nombre. El itinerario que recorrió Marco Polo vivía en aquel tiempo un resurgimiento tras el férreo dominio y la estabilidad impuestos por los emperadores mongoles en el siglo XIII, del mar Negro al océano Pacífico; pero ya no era la ruta de seda alguna, sino la de las especias, del té y de la porcelana. Un camino de encuentro de ideas y culturas en un tiempo en el que todo viaje implicaba una gran aventura.
Dos mil años después de su inicio, esta travesía de leyenda también nos había atraído a nosotros hasta el rincón más desconocido e inhóspito de Asia Central. En Jotán cambiamos de transporte y a bordo de un camión y dos vehículos todo terreno alcanzamos Yutian, situada a unos 150 kilómetros, enclave conocido desde la antigüedad por el jade, que le da nombre y la hizo famosa –pues «Yutian» significa «campo de jade»–. En Yutian abandonamos la carretera y pusimos rumbo norte. Tardamos dos días en recorrer con nuestros coches 230 kilómetros por una pista muchas veces inexistente, donde los jeeps se quedaban enterrados; finalmente pudimos completarla gracias al camión con tracción a las cuatro ruedas que nos permitió ir liberando a los automóviles de las dunas. El último día tardamos más de diez horas en recorrer los 155 kilómetros finales antes de llegar a Daheyan, la última aldea uigur situada al borde del río Keriya. Precisamente el nombre nativo es Darya Boi, que significa «el pueblo al lado del río». Allí nos confirmaron que el camino que acabábamos de recorrer sólo estaba practicable unos pocos días al año, cuando las aguas descienden su curso y liberan tramos más compactos de arena húmeda por los que se pueden internar los vehículos. También nos confirmaron que esta aldea era desconocida para las autoridades chinas hasta hace sólo quince años, pues hasta entonces vivían en estado de aislamiento casi absoluto, con sus rebaños de cabras y camellos, del que sólo salían una o dos veces al año para intercambiar sus productos en los bazares de Yutian. En esta localidad los vehículos se darían la vuelta mientras nosotros contratábamos treinta camellos bactrianos, reputados como los más resistentes de todos los que recorrían la famosa Ruta de la Seda, y seis camelleros que se encargarían de su manejo y cuidado. También llevaríamos un cocinero y un intérprete nativo para poder entendernos con ellos. Los compañeros que había seleccionado para acometer esta aventura eran grandes amigos y hombres probados en otras expediciones de gran envergadura: José Carlos Tamayo, Juan Oiarzabal, Laureano Casado, José Antonio Perezgrueso e Iosu Bereciartua. Todos tenían una gran experiencia en expediciones de alta montaña y/o travesías polares; en el caso de Laureano, especialista en vuelo libre, pensé que sería importante filmar la caravana desde el aire con un pequeño «paramotor».
UIGURES Y CAMELLOS BACTRIANOS
Antes de que salga el Sol por el horizonte comenzamos a desperezarnos. El ritual matutino no incluye, como es obvio, lavarse la cara para quitarse la arena de los ojos. A las dos horas, después de atrapar a los camellos por los alrededores, logramos poner en marcha la gran caravana. No siempre lo que dice nuestra brújula o el GPS coincide con lo que indica el guía de los camelleros, pero ante la duda seguimos su huella. Los primeros días comprendemos que se mueven en su zona de influencia y que nos vamos desviando ligeramente de la dirección norte para seguir por cauces secos de extintos ríos, en los que aún es posible encontrar algún árbol. Estos hombres del desierto aprendieron de sus padres a leer el desierto; puestos en pie sobre su montura, una mirada les sirve para trazar un camino en este lugar inhóspito, de una belleza tan cruel con la vida como fascinante. Un tronco partido y reseco, un arbusto solitario o unas huellas de camellos salvajes, son elementos suficientes para imaginar el itinerario a seguir. Durante los tres primeros días nos acompañó un joven aprendiz antes de regresar a casa con unos cuantos camellos que ya no tenían carga que transportar. Estos uigures son depositarios de una cultura milenaria del desierto, que es tanto como decir de una forma de sabiduría de la vida, pues son la prueba fehaciente de la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir en las condiciones más adversas que puedan imaginarse. Son los mejores compañeros en el interior del Taklamakán. Ellos y los camellos bactrianos, históricamente famosos por su fortaleza, fueron el principal de nuestros aciertos para acometer la travesía del desierto. Ya Marco Polo, en su Libro de las maravillas, recomendaba para adentrarse en este lugar únicamente la utilización de estos animales, «… capaces de cargar fardos muy pesados y que se contentan con un poco de forraje».
Muy pronto el ritmo de marcha que marcaba nuestro GPS comenzó a superar los 22 kilómetros diarios, es decir, avanzando a vista de pájaro, sobre el plano, que no tiene en cuenta desniveles ni rodeos, lo que trasladado a la realidad supone que caminábamos más de veinticinco. Los tres primeros días subimos y bajamos, rodeamos o ascendimos sistemas de dunas gigantes que, a veces, nos obligaban a poner rumbo este, antes de volver a recuperar el norte. Los animales daban muestras de impaciencia quizás porque intuyesen la lejanía de la aldea. De esta forma, poco a poco, fuimos internándonos en uno de los lugares más desolados de la Tierra. Nuestra ingenuidad, o nuestra inexperiencia, nos indujo a pensar que las mejores previsiones se estaban cumpliendo y que nos resultaría relativamente fácil alcanzar el cauce del río Tarim. Pero muy pronto los ánimos decayeron y rápidamente la escasa vegetación del comienzo fue dando paso al mar de dunas más grandioso y espectacular que he conocido. Entonces el avance se hizo más penoso. Por ejemplo, la octava jornada fue deprimente. Desde por la mañana conocimos el aspecto más severo del Taklamakán. El viento levantaba los granos de arena y los lanzaba contra nosotros como auténticos perdigones. Al mediodía tuvimos que ascender un grupo de dunas con arena fina que actuaba como nieve en polvo y donde tuvimos que emplearnos a fondo. El verdadero rostro salvaje del Taklamakán se nos mostraba en todo su esplendor. Los camellos se quejaban lastimeramente y los camelleros tuvieron que bajarse y azuzarlos. Entonces la tormenta se recrudeció y la arena se coló hasta por los intersticios más pequeños. Los ojos sufrieron doblemente, por el sol y la arena, y terminaron enrojecidos. Al acabar la marcha tendríamos que echarnos colirio para sacarnos las partículas que nos hacían sufrir. Esa fina arenilla que ya había terminado con casi todo, de las máquinas fotográficas al «paramotor», pasando por las cremalleras. Esa misma arena en suspensión levantada por la ventisca actuaba como un filtro. El sol era un disco metálico, un sol de plata fundida, un sol del fin del mundo. Cuando encontramos un lugar un poco protegido para poner las tiendas pudimos por fin descansar, ver el triste aspecto que teníamos y hacer recuento de nuestras penalidades. Habíamos caminado, según nuestros cálculos, unos 25 kilómetros que se traducían en los 18 que marcaba el GPS. Pero debido a que en la última parte de la jornada habíamos cambiado nuestro rumbo, para no terminar enterrados hasta las cejas en las dunas, ese día sólo habíamos restado 14 kilómetros de nuestro punto final. Un avance ridículo para una jornada agotadora, cuando ya empezábamos a acusar el esfuerzo acumulado.
Todos los que compartíamos la marcha coincidíamos en nuestra sorpresa al descubrir la belleza y la variedad de matices que ofrece un paisaje que el tópico ha asociado, tantas veces, con la monotonía y la simplicidad. Pararse en lo alto de una duna y mirar en derredor era abrir la ventana del corazón a un sentimiento contradictorio que se movía entre la fascinación y el encogimiento. Durante los tres primeros días habíamos podido encontrar algún pozo de agua, pues sin duda nos encontrábamos todavía en el área de influencia de Daheyan en la que se mueven con sus rebaños. Según la información que habíamos recabado, un camello necesita beber unos cuarenta litros de agua cada tres días. De acuerdo con esos cálculos, necesitaríamos casi 8.000 litros de agua sólo para los 30 animales –lo que exigiría casi 80 camellos más y mucha más agua–, algo a todas luces imposible. Así pues, partimos de Daheyan con sólo mil trescientos litros de agua potable. Las hojas de los árboles, el rocío de la noche depositado en arbustos y las temperaturas no excesivamente altas hicieron que los animales no dieran muestras de necesitar más agua para poder caminar. Pero al sexto día los camelleros tuvieron que cavar el primer pozo para poder dar de beber a los ungulados. La forma de conseguir líquido para las bestias en el Taklamakán es un secreto que sólo conocen estos hombres del desierto. Los uigures saben descubrir los lugares concretos donde encontrarla bajo el suelo. La pista suele ser un arbusto o un afloramiento salino, donde la tierra se vuelve blanca, reseca y cuarteada… Durante casi tres horas los seis camelleros se relevaron en el manejo de la azada, con tanta insistencia como energía. Ante nuestro escepticismo, pues de antemano habíamos condenado al fracaso aquella tentativa, al metro y medio de profundidad comenzó a salir arena húmeda y, un metro más tarde, brotaba un charco de color marrón oscuro. El milagro se había producido aunque, a juzgar por el comportamiento de los camellos, no fue muy útil, ya que bebieron muy poco. O el agua estaba muy salina o los camellos todavía estaban muy lejos de su límite de deshidratación.
LA ARIDEZ CON MIL ROSTROS
Como en las montañas, o en las travesías polares, aquí también teníamos que poner en juego toda nuestra fuerza de voluntad para continuar adelante, para seguir avanzando hacia una «cumbre» que ni siquiera alcanzábamos a divisar, oculta como estaba a centenares de kilómetros en algún punto al Norte, más allá del infinito mar de dunas. Muchas veces nos descubríamos oteando entre las montañas de arena, tratando de adivinar un valle repleto de árboles verdes que rompiese el horizonte ocre y amarillo. Era un ejercicio de ilusión de la mente que se agarraba a lo que necesita ver. Pensándolo bien, quizás el espejismo consista en eso, en sustituir lo que se ve por lo que se desea.
Muy pronto la vegetación, y con ella la escasa comida y bebida de los camellos, había desaparecido. Fue entonces cuando los camelleros nos confesaron que nunca se habían internado tanto en el desierto. Nos lo comunicaron con tranquilidad, con la calma de quien conoce a su adversario y transmite confianza. Para ellos era una cuestión de trabajo bien remunerado; sin embargo, no entendían qué nos llevaba a nosotros a cruzar el desierto y a exponerse a aquel infierno por elección propia. Lógicamente, aún entendían menos el que no nos montásemos, como ellos, en los camellos. Puede que dentro de un tiempo, cuando el desierto del Taklamakán se vea cruzado por pistas y horadado por pozos de petróleo (algo que ya está comenzado a suceder, de la mano de una multinacional francesa) y sean ingenieros y técnicos quienes recorran estos lugares, esta cultura desaparezca para siempre. Entonces todos habremos perdido algo substancial al ser humano. Porque el verdadero tesoro del Taklamakán no es el oro negro, sino el misterio y fascinación de una ruta legendaria y la cultura que se ha transmitido de generación en generación, que supo crear en sus orillas milagros de vida.
Rápidamente sería nuestro compañero José Carlos Tamayo quien se haría cargo de la navegación. Mi viejo amigo, uno de los aventureros más nobles y capaces de nuestro país, tiene una gran experiencia de navegación en otros lugares, del mar al Polo Sur, que se revelaría muy útil en aquellos momentos. José Carlos ya había atravesado grandes espacios helados como el Hielo Patagónico Sur o la Antártida. Precisamente fue caminando hacia el Polo Sur Geográfico, donde sentimos por primera vez la fascinación por las extensiones donde sólo crece la soledad y el hombre lleva consigo la única brizna de vida. Por paradójico que parezca, aquella experiencia en el corazón helado del sexto continente nos había empujado al interior del desierto más abrasador. Pero esta diferencia no oculta una verdad demoledora: el desierto se presenta de mil formas diferentes. La aridez tiene mil rostros. Poco a poco, fuimos internándonos en una desolación de arena hasta donde éramos capaces de vislumbrar el horizonte; una visión que encoge el ánimo del más curtido. Aun así seguimos avanzando en dirección norte aumentando nuestro ritmo de marcha, en medio de tormentas de arena cada vez más frecuentes. Las temperaturas cambiaban todos los días, haciéndose más extremas, pues alcanzaban hasta 15º grados bajo cero durante la noche y 45º positivos en el cenit del día. Lo más significativo era el porcentaje de humedad del aire que cayó hasta el once por ciento, un valor que nunca, ni antes ni después, he llegado a conocer.
Las dunas del Taklamakán son como olas pues, como ellas, se mueven empujadas por el viento con una fuerza incontenible. Durante cientos de años han avanzado enterrando ríos, cultivos, bosques, valles y ciudades que antaño florecieron en esta zona en tiempos del imperio romano. Las excavaciones del sueco Sven Hedin a finales del siglo XIX, y otras llevadas a cabo por otros exploradores, demostraron que el Taklamakán había sido un lugar clave, un punto de encuentro entre el Oeste y el Este, entre las culturas persa, latina y china. Hedin fue uno de los más importantes expedicionarios de Asia Central, donde realizaría significativos descubrimientos entre 1893 y 1908. Además sería un prolífico escritor y, junto a Stanley, uno de los de mayor éxito de su tiempo. Hedin llegó empujado por leyendas de florecientes ciudades de cultura budista enterradas por la arena. Escribiría: «La magia de este desierto me atrae, estoy convencido de que tras las dunas de arena encontraré un país virgen, desconocido incluso en los más antiguos relatos de viajes, una región en la que yo seré el primero en poner el pie». Y, en efecto, el explorador sueco sería el primer occidental en descubrir numerosas ciudades abandonadas en el desierto. Los muros de las casas, hechos de arcilla, habían sido derruidos por el paso de los siglos; pero en sus excavaciones pudo recuperar una enorme cantidad de vajillas en tierra cocida, así como manuscritos y frescos que demostraban los lazos establecidos por esta región del Asia Central con India y Persia. Más tarde seguirían sus huellas otros arqueólogos y aventureros que realizarían más excavaciones, las cuales, al tiempo que supusieron el expolio de bienes culturales de extraordinario valor, confirmarían la estructura histórica del comercio y los intercambios culturales entre el Asia Oriental, Meridional y Occidental. En 1895, muy poco antes que Alfred Mummery llevase su atrevida expedición al Nanga Parbat, no muy lejos de allí, Hedin se internaba en el Taklamakán. Allí viviría una situación angustiosa. El plan del sueco era internarse en el desierto hasta una montaña un poco elevada, indicada en los mapas con el nombre de Mazar Tagh. Desde esta pequeña elevación estaba convencido de encontrar sin dificultades el pequeño cauce del Jotán Darya («Darya» significa río), curso de agua casi perenne que, naciendo al sur de los bajos, llega hasta el Tarim. Hedin había calculado que completaría la travesía del desierto en unos quince días a una media de dieciocho kilómetros al día. Era un cálculo razonable para una pequeña caravana de hombres con una gran determinación y unos animales en excelentes condiciones. Los nativos trataron de hacerle desistir, convencidos de que no regresarían del país de la muerte, pero Hedin estaba seguro de poder lograrlo. Después de doce jornadas de marcha penetraron en una inmensidad de dunas de arena de una altura de quince a diecisiete metros. La velocidad se ralentizó y, para completar el cuadro, una tempestad de arena se levantó a la mañana siguiente. Estaban atrapados: «Nubes de arena atravesaron el desierto y nos envolvieron…, el horizonte no era más que una bruma rojo-amarilla. La arena penetraba en todos los sitios, en nuestras bocas, en la nariz, en las orejas, en nuestros vestidos». Cuando por fin cesó la tempestad, el curso de agua seguía sin aparecer. Hedin constató que con el agua que les quedaba en los bidones apenas podrían sobrevivir los cuatro hombres, ocho camellos, dos perros, así como los animales que llevaban como provisiones; a saber, seis corderos, seis gallinas y un gallo. Decidieron entonces salir a la desesperada abandonando dos camellos y repartiendo su carga entre los restantes. Incluso intentaron cavar un pozo para encontrar agua, pero fracasaron. Su suerte estaba echada.
Después de un mes en el desierto el balance en el Taklamakán fue dramático. Al final Hedin, con mucha fortuna, logró salir vivo de uno de los peores desiertos de la Tierra, pero el precio que había pagado había sido elevado. Dos de los cuatro hombres de su caravana murieron; había perdido siete de los ocho camellos y a su perro, así como numerosos instrumentos y todas sus provisiones. Y, en realidad, como pudimos comprobar cuando estábamos preparando nuestra expedición, el sueco apenas se había internado unos pocos kilómetros en el Taklamakán antes de darse la vuelta, dejando tras de sí un rastro de desolación y de compañeros muertos. De todas formas Sven Hedin no se amilanó. Volvería al desierto y lo terminaría cruzando, pero esta vez, escarmentado por la dura experiencia anterior, lo haría siguiendo el curso del río Jotán. De esta forma el explorador nórdico lograba evitar el mayor problema del desierto: la falta de agua.
El sueco impartiría numerosas conferencias, las más populares de su tiempo, sobre todo en los países germanófilos, que le reportaron sumas considerables. Hedin llenaría salas enteras presentando La marcha de la muerte en el desierto de Taklamakán y Tíbet en el corazón. Los auditorios quedaban fascinados. La experiencia marcó de tal forma el carácter de Hedin que, cuarenta años más tarde, dando una conferencia sobre este viaje delante de una numerosa asistencia, en Detroit, describió con tal realismo su lento y desesperado avance en «ese mundo de arena» que, al final de la conferencia, los espectadores se precipitaron hacia las fuentes públicas para calmar su sed.
CAVA Y CORRE
Caminábamos y caminábamos, con nuestra sombra como guía, que a las doce nos señalaba el Norte, persiguiendo una línea de agua tras un horizonte infinito de arena. En ese momento entendimos lo que había escrito Hedin: «Estábamos en un océano desconocido, un mar de arena; ningún signo de vida, ningún ruido salvo el sonido rítmico de las pisadas y los patinazos de los camellos». Todos los días al acabar la jornada y una vez descargados los animales, los camelleros se reunían en torno a la hoguera y entonces hablábamos acerca de la marcha, compartíamos dudas y nos contaban historias del desierto. Todos ellos sabían mejor que nadie que, llegados a un punto, sería más complejo volver sobre nuestros pasos que continuar hacia delante. Lo único bueno que tienen estas situaciones es que, llegado a este punto, toda la voluntad se dirige a salir del lío en el que te has metido.
Muchas veces hablábamos de lo que podría alcanzar a ser este lugar en pleno verano o, tan sólo pocos días después, cuando llegasen los rigores del invierno. Nuestro mejor acierto había sido la elección de las fechas junto a la inmensa suerte de contar con nuestros acompañantes uigures que se ocupaban de los camellos. De ello tendríamos una excelente prueba en la situación más crítica de la travesía, cuando sólo nos quedaban 160 litros de agua para catorce personas, es decir, reservas para tres o cuatro días más, y cuando los camellos llevaban seis sin probar una gota de agua. Para entonces llevábamos doce largos días en el interior del Taklamakán, habíamos recorrido unos trescientos kilómetros y nuestro objetivo se encontraba a unas cuatro jornadas. Los animales acusaban ya los efectos de tanto tiempo sin beber. Aquellos magníficos y lustrosos camellos que habían salido de Daheyan se habían resumido en unos pingajos de piel pegada a los huesos que se quejaban lastimeramente cada vez que debían subir una duna resbalándose en la arena. Si no conseguíamos muy pronto algo de agua para darles de beber, comenzarían a morir. Al atardecer alcanzamos una duna gigantesca desde la que el panorama era sobrecogedor: un mar de dunas rojizo en nuestro derredor hasta donde alcanzaba la vista. Si los camellos morían de sed, nos veríamos en un serio aprieto. La suerte de los animales, y buena parte de nuestro futuro, estaba en las manos y el instinto de nuestros camelleros para encontrar agua. Para hacerlo hay que tener moral y ponerse a picar en lugares donde sólo un iluso podría pensar que allí se va a encontrar el líquido elemento. A veces hay que hacerlo durante horas y todo para no hallar nada. Al caer el sol, cuando ya estábamos haciendo cálculos sobre cuánta agua podríamos cargar cada uno en la mochila a fin de ponernos a andar abandonándolo todo, en lo que parecía una huida a la desesperada, los uigures descubrieron un punto donde se pusieron a cavar de inmediato.
Los pobres animales medio enloquecidos por el olor a humedad, o quizás presintiendo, como nosotros, que aquélla era su última oportunidad de supervivencia, se arremolinaron en torno al agujero. Poco después, a unos dos metros de profundidad, comenzó a aflorar un agua de color marrón que nos pareció demasiado salada para consumo humano; pero Abdullagem y sus compañeros se la fueron dando a los animales uno a uno, ayudándose de una especie de palangana de latón, hasta las tres de la madrugada. Gracias a los camelleros y su inestimable experiencia habíamos logrado salvar la situación más comprometida y pudimos continuar hacia nuestra meta.
Afortunadamente aquel momento acabó convirtiéndose en una divertida anécdota cuando tres días más tarde encontramos a los jeeps que nos estaban esperando. En ese momento nos despedimos emotivamente de los que habían sido nuestros compañeros de viaje durante catorce días. Ellos se darían la vuelta para intentar regresar a casa por el mismo camino, intentando encontrar algunos bidones con agua que habían dejado en determinados lugares. A los que desconocemos el lenguaje del desierto, nos parecía del todo imposible que sin ninguna clase de referencia pudiesen llegar hasta ellos. Y, en efecto, al regresar a España, nos enteraríamos de que estuvieron a punto de perecer y que sólo gracias a la habilidad del jefe de camelleros pudieron desviarse in extremis para encontrar el cauce del río Jotán y así regresar sanos y salvos a su aldea. No olvidaré la mirada serena de aquellos hombres que tienen en su cabeza escritos los misterios del desierto y de las grandes caravanas. Ni tampoco los nombres de esos exploradores que nos animaron a internarnos en el Taklamakán como Marco Polo, Prejevalsky, Stein o Hedin; aunque sea a un nivel más modesto, todos somos exploradores mientras queramos saber el porqué de las cosas.
Por nuestra parte, ante el estupor de nuestros conductores chinos, continuamos andando día y medio más, unos cuarenta kilómetros extras, atravesando los grandes campos de algodón y canales de agua que rodean la aldea de Tanan, y que son una de las causas de la desecación del río Tarim. Un río condenado a morir asfixiado en las arenas de este desierto. El día 4 de noviembre, tras unos 450 kilómetros de desierto recorridos a pie, alcanzábamos los 40º 56′ 702 N y 82º 53′ 535 E; es decir, el cauce de nuestro río buscado. Poco antes de terminar nos sentamos en el borde de una duna y estuvimos contemplando, largo tiempo y en silencio, la vasta extensión de arena que dejábamos atrás. La reflexión del conde Almasy2, uno de los últimos exploradores románticos del siglo XX, y a quien los beduinos del Sahara llamaban «padre de las arenas», sintetiza perfectamente el sentimiento que entonces bullía en nuestra cabeza: «Amo la infinita extensión de temblorosos espejismos, las cadenas de dunas como rígidas olas del mar. Y amo la simple vida de un campamento primitivo en el frío gélido, a la luz de las estrellas de la noche y en las calurosas tormentas de arena». Habíamos pasado dieciséis días en el interior más profundo del Taklamakán y, lo más notable, habíamos logrado salir. Casi sin decir palabra nos abrazamos, nos descalzamos y nos metimos en el río. Como en otros momentos similares no fue orgullo lo que sentí. En todo caso, satisfacción por haber llegado al final, y comprender que lo importante había sido recorrer el camino.
UNA LECCIÓN INDELEBLE
Mientras me lavaba con el agua del Tarim, pensé que ya siempre llevaríamos en nuestros ojos el color de esas dunas enrojecidas por la luz de la tarde, en los oídos los ecos del viento que arrastra gemidos y, como dijo el poeta, una nube de arena en el corazón.
No olvidaré el Taklamakán. Para nosotros ya nunca será el desierto de «si entras, no saldrás».
Sebastián Álvaro Loba