BITÁCORA DEL CABALLERO MENTIROSO
“El extraño caso del doctor Cook es materia más propia del psicoanálisis que del estudio histórico. Efectivamente aquel no era ningún charlatán. De haberlo sido, la disputa Peary-Cook no se habría prolongado tanto tiempo.”
L.P.Kirwan
Miguel Gutiérrez Garitano
Miguel Gutiérrez Fraile
No hay que subestimar la capacidad de una mentira para acabar con toda una vida de hechos meritorios. La gente puede perdonarle a un explorador ciertos grados de comportamiento inmoral. En un pionero cabe la violencia, la ira, el afán de gloria, la codicia, e incluso, en algunos casos y bajo ciertas circunstancias, el homicidio. Pero lo que el público jamás ha perdonado a un descubridor es que mienta sobre sus logros geográficos.
Los fraudes han estado a la orden del día en la carrera de la exploración. Algunos, por su calado y debido al prestigio de las personas que los perpetraron, han llegado a remover los pilares de los países desarrollados. Es el caso del mapa de Vinlandia, un documento supuestamente elaborado en el siglo XV, esgrimido en la década de 1960 por expertos de la  Universidad de Yale para demostrar que los vikingos llegaron antes que Colón a América. Según los estudiosos, el mapa era copia de otro del siglo XIII; en su frontispicio, donde aparecía la costa norteamericana, se fijaba el siglo XI como fecha de la llegada al Nuevo Mundo. Sin embargo, pocos años después un estudio en profundidad demostró que solamente el pergamino era del siglo XV. Las tintas utilizadas se remontaban a la década de 1930. Hoy se señala como probable mentiroso y autor de semejante constructo al jesuita y profesor de historia bávaro llamado Joseph Fischer.
Universidad de Yale para demostrar que los vikingos llegaron antes que Colón a América. Según los estudiosos, el mapa era copia de otro del siglo XIII; en su frontispicio, donde aparecía la costa norteamericana, se fijaba el siglo XI como fecha de la llegada al Nuevo Mundo. Sin embargo, pocos años después un estudio en profundidad demostró que solamente el pergamino era del siglo XV. Las tintas utilizadas se remontaban a la década de 1930. Hoy se señala como probable mentiroso y autor de semejante constructo al jesuita y profesor de historia bávaro llamado Joseph Fischer.
Otro de los más sonados fraudes de la historia fue el que envolvió al descubrimiento de los supuestos restos de un hombre fósil en Piltdown, Essex, en 1908. El hallazgo, que constaba de un diente, una mandíbula y un cráneo, correspondió a un arqueólogo aficionado, Charles Dawson, al que asistió el eminente paleontólogo Smith Woodward. Fue aceptado sin discusión por la comunidad científica como el eslabón perdido, un supuesto hombre primitivo al que se bautizó pomposamente como Eoanthropus dawsonii, en honor a su descubridor. Medio siglo después, se analizaron las evidencias gracias a las nuevas tecnologías y se descubrió con estupefacción que el cráneo pertenecía a un hombre moderno, la mandíbula a un orangután, y el diente a un simple mono. Habían bastado unas pinceladas de una solución ferrosa para “envejecer” el conjunto y timar durante décadas al mundo académico mundial.
El escándalo del hombre de Piltdown, sacudió a instituciones como el Museo Británico y la Royal Geological Society. No obstante nunca se descubrió al culpable. Algunos, los más, señalan a Dawson como estafador probable. Otros atribuyen el engaño a un grupo de conspiradores que querían vengarse de la sociedad científica, por haber denostado a la religión y otras creencias basadas en la existencia del alma. Esta teoría pone en el ojo del huracán, nada más y nada menos, que al religioso Pierre Teilhard de Chardin y al genial escritor Arthur Conan Doyle. El primero fue un jesuita, paleontólogo y viajero que quiso aunar la religión a la ciencia, y a ello dedicó sus estudios de campo que le llevaron por todo Asia. Recibió, por sus teorías, numerosas burlas de la sociedad científica, lo mismo que Conan Doyle[1], que era un conocido espiritista y además creía en las hadas. El hecho de que Teilhard de Chardin, luego famoso por méritos propios, hubiera viajado por Indonesia, cuna del orangután, basta para que muchos lo vean como conspirador en potencia y suministrador de la polémica mandíbula. Sin embargo, nada está demostrado, ni su participación en la supuesta trama, ni tampoco la del creador de Las aventuras de Sherlock Holmes y El mundo perdido.
Pero en el presente libro tratamos de aunar medicina y exploración, un binomio perfectamente compatible, como se verá a continuación, con el fraude. Antes de hablar de nuestro médico mentiroso, es necesario que regresemos a los míticos años de la exploración polar. Desde las hazañas de Kane, los estadounidenses, empujados por beligerantes campañas de prensa, lideraban los intentos occidentales por conquistar el Polo Norte. El héroe en quien se ponían todas las esperanzas era un oficial de la Armada americana llamado Robert E. Peary. Y a él, de hecho, le cupo el honor de proclamarse primer hombre en pisar el Polo Norte (el 7 de abril de 1909), aunque durante años le fue disputado el logro por un médico, antiguo integrante de una de sus tripulaciones, llamado Frederick A. Cook.
 Solamente unos días antes de que Peary proclamara ante el mundo su condición de conquistador del Polo Norte, la noticia había puesto en ebullición los diarios de Europa y América: el médico y explorador polar Frederick Cook había pisado el Polo en compañía de dos esquimales el 21 de abril de 1908, adelantándose, según aseguraba, a Peary en un año. Dio comienzo entonces una de las más enconadas batallas propagandísticas -con partidarios de uno y otro enzarzados en una polémica eterna- que ha conocido el mundo. Cook fue recibido como un héroe en Nueva York, de donde era oriundo, y le apoyaron además numerosos entes científicos americanos y europeos. Era además el preferido de Gordon Bennet, el magnate de la prensa, y de las clases altas, que veían en él a un perfecto caballero. No obstante, fue Peary quién poco a poco se hizo con los partidarios de más peso, entre los que estaban el Gobierno de los EE.UU. y la Royal Geographical Society, que le concedió la medalla de oro.
Solamente unos días antes de que Peary proclamara ante el mundo su condición de conquistador del Polo Norte, la noticia había puesto en ebullición los diarios de Europa y América: el médico y explorador polar Frederick Cook había pisado el Polo en compañía de dos esquimales el 21 de abril de 1908, adelantándose, según aseguraba, a Peary en un año. Dio comienzo entonces una de las más enconadas batallas propagandísticas -con partidarios de uno y otro enzarzados en una polémica eterna- que ha conocido el mundo. Cook fue recibido como un héroe en Nueva York, de donde era oriundo, y le apoyaron además numerosos entes científicos americanos y europeos. Era además el preferido de Gordon Bennet, el magnate de la prensa, y de las clases altas, que veían en él a un perfecto caballero. No obstante, fue Peary quién poco a poco se hizo con los partidarios de más peso, entre los que estaban el Gobierno de los EE.UU. y la Royal Geographical Society, que le concedió la medalla de oro.
Todas las pretensiones de Cook, llamado por algunos historiadores “el príncipe de los embusteros”, se convirtieron en humo cuando el explorador Vilhjalmur Stefansson, entre 1913 y 1918, visitó la zona descrita por este en su libro My Attaintment of the Pole. El nórdico inmediatamente proclamó que el paseo hasta el Polo de Cook no era más que un inmenso, vulgar e insostenible fraude. Un edificio de mentiras que si se había sostenido hasta entonces, era porque había sido erigido sobre un cimiento cierto de meritorios viajes a las zonas polares.
Frederick Albert Cook
¿Pero quién era Cook? Y ¿de dónde habían salido sus pretensiones descubridoras? La infancia del médico explorador no fue sino un descomunal y reiterado esfuerzo por escapar de la miseria. Era hijo de un médico rural emigrado de Alemania (cuyo verdadero apellido era Koch), que falleció cuando Frederick tenía cinco años. La familia, integrada por la madre y por seis niños, se trasladó de Hortonville -la aldea cercana a Nueva York donde se había asentado- a Brooklyn, en un intento desesperado de salir adelante. Fue en estos años, que un juvenil Cook, que detentó numerosos y duros oficios desde su más tierna infancia, generó en su interior un insaciable deseo de medrar y auparse hasta la cima socia. Sus años mozos se fraguaron al borde del lumpen neoyorkino, pero, al final, su pujanza se vio recompensada en 1890, cuando, gracias a su tesón y constancia, consiguió el título de médico por la Universidad de Nueva York.
Cook estaba destinado a ser uno más de entre los centenares de profesionales de la medicina, que conformaban –y aún lo hacen- uno de los más respetables sustratos de la élite urbanita americana. Pero, apenas con el título en la mano, una tragedia le orientó definitivamente hacia otros derroteros; su joven esposa murió al dar a luz, por lo que el médico se encontró de pronto en medio de un gran vacío que nada ni nadie lograba colmar. Hasta que, por casualidad, leyó en un periódico que el explorador polar Robert E. Peary necesitaba con urgencia un cirujano para su nueva expedición al Polo.
Para entonces Peary era ya un pionero de fama mundial; sus éxitos eran tan numerosos como públicos y notorios. Había recorrido el norte de Groenlandia en varias ocasiones desde 1885, utilizando un sistema tan pionero como eficaz, consistente en dividir el contingente de exploradores en varias partidas: varias dedicadas a apoyar y abastecer la ruta para que un grupo de elegidos, usando trineos de perros, pudieran avanzar en un tiempo récord. Además, fue el primero en ataviarse como lo hacían los esquimales y adoptar numerosas de sus técnicas de supervivencia. Gracias a este novedoso sistema de tracción, durante meses, los yanquis recorrieron el inlandsis, el interior de Groenlandia. Setenta y seis días duró el periplo, que se extendió por 2000 kilómetros a través de hielo y roca, y sirvió para demostrar que Groenlandia no forma parte de un continente, sino que es una descomunal y desolada isla. Durante el viaje, Cook se distinguió como un tipo intrépido y sereno, dotado además de privilegiadas dotes intelectuales que le convirtieron pronto en un certero observador –reflexiones que anotaba en un diario- de las costumbres de los inuit del norte groenlandés.
El hechizo de las grandes extensiones blancas cautivó al médico neoyorquino, que lideró o integró siete expediciones más hasta 1906. Tal vez la más meritoria de su vida fue la que le llevó a la Antártida como integrante de la expedición belga liderada por Adrien de Gerlache. La partida, que salió de Amberes el 16 de agosto de 1897 a bordo del buque Bélgica, de  forma inesperada e intempestiva, sufrió la deserción del médico de a bordo, por lo que tuvieron que improvisar y ficharon al experimentado doctor Cook, que se subió al barco en Río de Janeiro. La actitud del americano durante el periplo, que fue un compendio de desgracias e imprevistos, fue ejemplar. Se distinguió como médico, describiendo lo que él denominaba “anemia polar” entre los miembros de la tripulación y se esforzó denodadamente por atajarla. Los belgas descubrieron varios archipiélagos y cartografiaron tramos de costa antártica nunca antes vistos por ojos humanos. No obstante, la ineptitud de su jefe provocó que quedaran atrapados en el hielo durante un año, de marzo de 1898 hasta el mismo mes del año siguiente. Al final, gracias a la robustez del barco y a que consiguieron –gracias a sierras y explosivos- alcanzar mar abierto justo antes de que diera comienzo el nuevo invierno polar, pudieron sobrevivir y regresar a Bélgica.
forma inesperada e intempestiva, sufrió la deserción del médico de a bordo, por lo que tuvieron que improvisar y ficharon al experimentado doctor Cook, que se subió al barco en Río de Janeiro. La actitud del americano durante el periplo, que fue un compendio de desgracias e imprevistos, fue ejemplar. Se distinguió como médico, describiendo lo que él denominaba “anemia polar” entre los miembros de la tripulación y se esforzó denodadamente por atajarla. Los belgas descubrieron varios archipiélagos y cartografiaron tramos de costa antártica nunca antes vistos por ojos humanos. No obstante, la ineptitud de su jefe provocó que quedaran atrapados en el hielo durante un año, de marzo de 1898 hasta el mismo mes del año siguiente. Al final, gracias a la robustez del barco y a que consiguieron –gracias a sierras y explosivos- alcanzar mar abierto justo antes de que diera comienzo el nuevo invierno polar, pudieron sobrevivir y regresar a Bélgica.
Fue un viaje de una dureza extraordinaria y varios miembros de la tripulación murieron entre los hostiles icebergs flotantes que merodeaban por el mar como gachas en una sopa de muerte. Entre los supervivientes regresó el doctor Cook, para entonces mucho más que un médico. Recibió la medalla de plata de la Royal Geographical Society porque, además de por sus dotes curativas, se había distinguido como explorador, antropólogo, naturalista y fotógrafo.
Pero en el fondo de su ser yacía el rescoldo de la ambición, y no se conformó con la medalla de plata recibida, que era la que se otorgaba a los subordinados que integraban las expediciones, reservando la de oro al líder. Así que Cook decidió explorar por cuenta propia, porque conocía su propia valía y deseaba fervientemente la fama para sí. Es entonces cuando muere el explorador ejemplar y nace el mentiroso, el hombre sin moral dispuesto a medrar cueste lo que cueste. A final malogró toda su carrera, no exenta de momentos de riesgo y de grandes hechos. La primera gran mentira data de 1906, 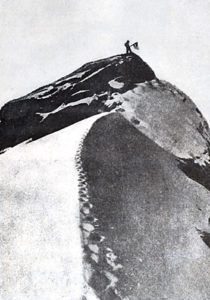 cuando el americano proclama ser el primer hombre en ascender el monte Mc Kinley, el más alto de Alaska. Hoy sabemos, gracias a la fotografía de cima que presentó, que nunca llegó a ascender sus 6000 metros de altitud, sino que tomó la instantánea en un pequeño pico cercano. Para entonces Frederick Cook, el famoso explorador polar, era un ser en descomposición. Desperdició su última oportunidad de redención –que hubiera pasado por su arrepentimiento o su auténtica y posterior subida al Mc Kinley- y se marchó a Groenlandia, sin duda, con la intención de fastidiar a Peary y proclamarse, de forma fraudulenta, el pionero del norte.
cuando el americano proclama ser el primer hombre en ascender el monte Mc Kinley, el más alto de Alaska. Hoy sabemos, gracias a la fotografía de cima que presentó, que nunca llegó a ascender sus 6000 metros de altitud, sino que tomó la instantánea en un pequeño pico cercano. Para entonces Frederick Cook, el famoso explorador polar, era un ser en descomposición. Desperdició su última oportunidad de redención –que hubiera pasado por su arrepentimiento o su auténtica y posterior subida al Mc Kinley- y se marchó a Groenlandia, sin duda, con la intención de fastidiar a Peary y proclamarse, de forma fraudulenta, el pionero del norte.
A pesar de que la malogró por culpa de su mente retorcida, ni siquiera esta última expedición estuvo exenta de méritos; como asegura el experto L. P. Kirwan, autor de Historia de las expediciones polares: “Es indudable que en 1907, Cook, acompañado de un blanco, Rudolfe Francke, zarpó en dirección al Ártico en el yate John R. Bradley, bautizado así en honor al que respaldaba la expedición. También ha quedado probado que aquellos invernaron en Etah, en la costa noroeste de Groenlandia, y que, en febrero de 1908 abandonaron aquel lugar en unión de varios esquimales, llevando consigo perros, trineos y un bote de lona. Dejando atrás el estrecho de Smith y la isla de Ellesmere, se dirigieron hacia el cabo Tomas Hubbard, la extremidad más septentrional de la isla de Axel Heideberg. Fue un duro viaje y en tal aspecto, Cook merece crédito. Pero luego –continúa el escritor- comienza el misterio”. Lo que quiere decir que a partir de entonces es cuando se solapan las mentiras con las verdades. Pero demos la palabra al historiador: “De acuerdo con el relato del explorador, tras aquel penoso desplazamiento, de más de quinientas millas, él y dos jóvenes esquimales iniciaron en el mes de marzo la marcha en dirección al Polo, llegando a este en abril y después de permanecer allí veinticuatro horas regresaron por las islas Ringnes a la península de Grinnell, en la isla North Devon, habiéndose extraviado en el camino por causa de la niebla”.
Según Cook, en aquel lugar invernaron, cruzando más tarde el estrecho de Smith y regresando a Groenlandia en primavera de 1909. Tras muchas investigaciones, hoy se cree que, al abandonar el cabo Thomas Hubbard, Cook no se dirigó al norte sino al sur, y que pasó el invierno en la isla Axel Heideberg, meses que ocupó inventando el burdo relato que presentó después como exitoso viaje al Polo, y que, lleno como estaba de inexactitudes y errores, no superó el escrutinio de un comité de expertos –nombrados de entre los más respetados geógrafos en 1909- que, a la postre, le dieron la victoria moral a Peary y relegaron al médico al lugar que se merecía.
No le valió con ser un famoso explorador, él quería convertirse en el más famoso de todos, aunque tuviera que echar mano de métodos inmorales. Al final lo que consiguió fue estropear todos los logros auténticos, que fueron muchos, que consiguió en su vida.
La polémica Peary Cook se extendió hasta 1916. Si se prolongó tantos años fue porque, hasta entonces, Cook era muy querido por el pueblo llano, que admiraba sus maneras educadas y ecuánimes, en contraste con el carácter abrupto y brutal de Peary. Por aquellos años se hizo famoso un artículo de prensa que decía: “Cook es un caballero y un mentiroso, Peary ninguna de las dos cosas”. Finalmente, el médico acabó con sus huesos en prisión por fraude y falleció en 1940. Dicen que, cuando estaba en su lecho de muerte, el Presidente Franklin D. Roosevelt le perdonó en nombre de Estado Unidos.
Toda la gloria quedó en el campo de Robert Peary, un tipo despiadado y sin escrúpulos sobre el que, irónicamente, hoy caen numerosas sospechas de fraude, hasta el punto de que son mayoría los que creen que tampoco él alcanzó el Polo. De confirmarse este hecho, no hubiera sido su primera mentira. Su descubrimiento, en 1906, de la costa conocida como “Tierra de Crocker”, al final, demostró ser un fraude. Además, las velocidades del periplo en que se produjo la supuesta llegada al Polo Norte, son, hoy lo sabemos (gracias a una expedición británica liderada por Tom Avery en 2005, que siguió los pasos del americano), imposibles. Algunos lo achacan a un error de cálculo, otros a una malhadada y consciente mentira. De ser así, Peary se habría impuesto sobre Cook en todo: le superó, sin duda, como explorador, pero ¿y si, además, valía también mucho más como mentiroso?
[1] Arthur Conan Doyle es otro de los médicos viajeros y escritores. Antes de licenciarse en Medicina, debido a una disputa familiar, se enroló como cirujano en un ballenero con destino al Ártico, y, nada más regresar, en 1881, se embarcó rumbo a África. Su periodo en la facultad de Medicina de Edimburgo le influenció tanto que su personaje de Sherlock Holmes es un alter ego de su profesor Joseph Bell, un médico que usaba la táctica de la deducción para diagnosticar. El doctor Watson, por su parte no es más que un personaje que oculta al propio Conan Doyle.

