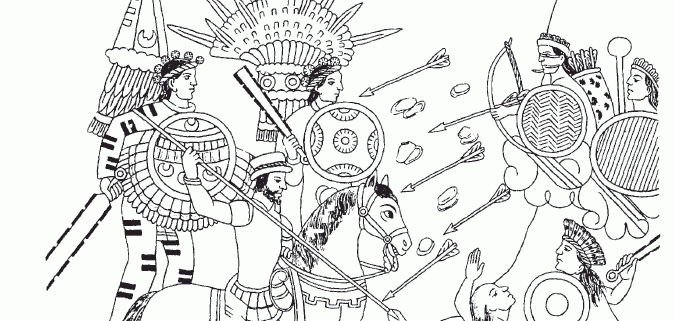Los Mayas: La civilización de la selva
Los antropólogos definen a las civilizaciones como culturas desarrolladas, culturas que han llegado a agrupar bajo unas mismas pautas de comportamiento, unas mismas tradiciones y un mismo mandato político, a varios miles de personas. Las civilizaciones, además, disponen de complicados sistemas simbólicos de comunicación, del tipo de la escritura o del arte más expresivo y penetrante. Suelen levantar ciudades monumentales como residencia de los poderosos y de las instituciones del gobierno, extienden su dominio sobre muchos kilómetros cuadrados a los que reconocen como “patria” de los nacidos y educados en aquellas costumbres y tradiciones. En fin, una civilización es un esfuerzo supremo para ordenar la vida de numerosos individuos que son desiguales entre sí por razones de riqueza, de derechos o de oficio. Y ése precisamente es el primer estímulo para que surja una tal civilización: que haya situaciones y signos diferencia-dores entre los componentes de la comunidad social. Por lo tanto, el problema del origen de la civilización maya es inseparable del problema de por qué unos grupos de residentes de las aldeas prehistóricas, escasas y muy dispersas, que existían en las llamadas Tierras Bajas de la península de Yucatán, es decir, en las selvas de las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, Belice, y de los territorios mexicanos de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, decidieron allá por el 400 antes de nuestra Era, diferenciar y estratificar a su población, de manera que hubiera especialistas económicos y políticos de tiempo completo, y que tales gentes tuvieran acceso preferente a las riquezas que el grupo producía u obtenía por cualquier medio.
Fue aquella una tendencia en nada exclusiva de los primeros mayas; como una mancha de aceite se había extendido por el área que llamamos Mesoamérica. Las ventajas adaptativas o de otra clase que hubieran podido encontrar las colectividades humanas en la nueva y radicalmente distinta forma de vida es una cuestión que los científicos no han podido resolver por ahora, pero lo que nos interesa aquí es que los moradores del bosque húmedo tropical centroamericano decidieron entregar la capacidad de decidir sobre sus destinos a unos pocos representantes, al principio elegidos y luego enseguida hereditarios o autoproclamados, y que esos representantes iniciaron de inmediato el camino de la profundización en sus privilegios, de la ampliación de sus poderes, y de la defensa ideológica del estatus adquirido. Para ello requirieron de instituciones, organización, rituales, expresiones, símbolos y obras públicas particulares, y la reunión de todo ello constituye la civilización maya, una civilización que adoptó formas y desenvolvió rasgos de una magnificencia única en la historia antigua de las Américas, que alcanzó un refinamiento y esplendor sólo comparables con las más grandes realizaciones de la mano y el espíritu de los hombres en Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, India, China o el Sudeste asiático.
LOS ORíGENES
Hacia el siglo V antes de nuestra Era, según digo, los mayas de sitios que llamamos hoy con los sonoros nombres de El Mirador, Tintal, Nakbé, Tikal, Uaxactún, Ichkabal, Cerros, Lamanai, Dzibilchaltún, Oxkintok, empezaron a erigir ciudades para que fueran, con sus palacios y pirámides de piedra, la mejor señal de los cambios que se estaban llevando a cabo, para que representaran a los nuevos máximos gobernantes, quienes se hicieron rodear prontamente de un lujo extraordinario, haciéndose traer, por ejemplo, grandes cantidades de jade con el que manufacturar joyas que los distinguieran, a ellos y a sus familiares y allegados. A los edificios de piedra, para los que se inventó posteriormente la cubierta de falsa bóveda, se añadirían otros elementos que hoy son básicos para definir arqueológicamente a la civilización maya precolombina: la erección periódica de estelas (grandes lajas monolíticas en las que se solía esculpir la imagen del gobernante en majestad), el calendario que computaba el tiempo desde un punto cero o fecha de la creación del mundo concreto en el que se encontraban los indígenas (pues, según creencia general en toda Mesoamérica, se habían sucedido varios mundos antes del presente, todos ellos desaparecidos entre formidables cataclismos), la escritura jeroglífica de tipo logosilábico, la bella cerámica polícroma con escenas pintadas, la escultura en bajorrelieve de un estilo barroco y elegantísimo, los caminos elevados que discurrían entre ciudades o entre grupos arquitectónicos dentro de una misma ciudad, los libros de corteza de ficus recubiertos con capas de cal y pintados con textos e imágenes de carácter religioso y adivinatorio, la aritmética de posiciones con una base vigesimal y la astronomía desarrollada mediante el registro de observaciones comprobadas, y la pintura mural realista y monumental como la de los famosos frescos de Bonampak (Chiapas).
En la discusión sobre el origen de la civilización maya hay que tener en cuenta sobre todo que ese pueblo habitaba uno de los territorios más inhóspitos del planeta, una jungla donde apenas existe suelo para la agricultura y donde los ciclones, las lluvias torrenciales, los animales dañinos, el calor despiadado y constante, ponen un toque de permanente dramatismo en el transcurso de la vida cotidiana. Cuando llegaron los europeos dispuestos a colonizar América y a sacar provecho de las riquezas naturales por doquiera en todo el continente, huyeron de tales parajes como de la peste, y sólo se quedaron allí donde había una nutrida población nativa a la que poder explotar convenientemente. En tales condiciones, cualquier paso dado por las élites mayas emergentes en la dirección de subdividir la comunidad en diferentes segmentos especializados hubiera desencadenado una crisis alimenticia de tales dimensiones –al restar al campo y a las duras tareas agrícolas la mano de obra que se tendría que dedicar al comercio, al arte, a la religión o a la política– que las gentes podrían haberse extinguido como si de una especie animal o vegetal se tratara. Para evitar esa catástrofe era preciso un orden nuevo, revolucionario diríamos ahora, el orden típico de las civilizaciones despóticas que, al centralizar y regular mediante normas inobjetables el ámbito de la producción de alimentos, por ejemplo, concentrando suficiente fuerza de trabajo en obras de intensificación agraria como regadíos, aterrazamientos, aprovechamiento de zonas pantanosas, etcétera, lograra hacer aumentar el rendimiento de las parcelas cultivadas muy por encima de lo que en principio eran las necesidades habituales de los campesinos. A eso se añadiría la puesta en explotación de terrenos favorables a las plantas estratégicas, como el algodón, el tabaco, el copal (un incienso muy usado en las ceremonias religiosas), el hule (con el que se fabricaban las pelotas de un juego muy popular en toda el área cultural), el cacao y otras, que eran destinadas a la exportación y de las que se obtenían pingües beneficios; y, consecuentemente, la organización igualmente centralizada por el gobernante y sus acólitos de una red comercial muy extensa y ágil que llegaba hasta lugares tan apartados como la cuenca de México y el valle de Oaxaca. De tal forma que se puede afirmar que las graves limitaciones impuestas al desarrollo por el medio selvático en el que vivían los primeros mayas fueron el principal aliciente para la consecución de las bases de una sorprendente civilización avanzada. No muy diferente fue lo que sucedió en el Egipto predinástico, o en la Mesopotamia de los sumerios, países semidesérticos y de recursos escasos y difícilmente explotables. El genio humano se crece ante tamaños desafíos de la naturaleza y, lógicamente, a grandes males grandes remedios, es decir, a territorios hostiles singulares, civilizaciones esplendorosas.
LAS PRIMERAS SOMBRAS
Con esas constricciones medioambientales no es posible que los regímenes políticos sean “blandos”, no hay lugar para la democracia, por ejemplo, allí donde comer o no comer cada día es cuestión de férrea disciplina, tenaz organización y control de las fuentes de información. El Estado que nace es un Estado de fuerza, para el que cada agricultor es una pieza del complicado engranaje que debe mantenerse siempre en perfecto funcionamiento; su fuerza de trabajo, claro está, no le pertenece, ni siquiera puede disponer libremente de la tierra que cultiva, ni decidir cuántas horas diarias quiere invertir en las labores del campo y cuántas en ocuparse de reparar la vivienda o educar a sus hijos. Es el Estado, es decir, el gobernante, quien determina todas esas cuestiones y hace cumplir sus leyes por medio de una burocracia en constante crecimiento. Son los Estados despóticos, centralizados, fuertes, totalitarios si se quiere, de los que destacaron en la Antigüedad: el Egipto de los faraones, la Camboya de los khmer o el Yucatán de los mayas.
Pero no debemos pensar que un régimen político muy centralizado, con un gobernante o déspota que detenta todos los poderes, es invariablemente un régimen de injusticia o de violencia. Yo he llegado a sugerir en ocasiones que el sistema de los antiguos mayas guardaba muchas semejanzas con el socialismo utópico. Rara vez se ejercía allí la fuerza física contra los transgresores de la ley, sino que la socialización (la educación formal o informal) era tan perfecta y convincente que raros debieron ser los casos de personas que se colocaran al margen de la sociedad o en situación de delito grave; y cuando tal cosa sucedía bastaba seguramente con una condena de tipo social, una condena que implicara el rechazo, el desprecio, incluso el ostracismo, para que el castigo resultara tan cruel que ni el delincuente ni otros potenciales transgresores se interesaran ya más por contravenir lo ordenado, lo dispuesto por el sagrado monarca que regía las vidas de todos los habitantes del país.
éste es el secreto verdadero del éxito de la civilización maya, que perduró más de mil años en una jungla mortífera en condiciones permanentemente adversas: la acabada figura del gobernante supremo, su significación para todos los miembros de la colectividad, sus verdaderas funciones de padre, rey, mediador con las potencias sobrenaturales, dios él mismo y pariente de los dioses creadores. Un rey que en maya se llama ahau o k’ul ahau, monarca sagrado, personaje indiscutible y necesario, situado por encima de toda contingencia, lleno de majestad y de fuerza. Un rey que hizo en los albores del período Clásico (hacia el siglo III de nuestra Era) un pacto con sus súbditos por el cual se convertía en el padre y en el dios, es decir, en el garante del bienestar de las gentes y en el responsable de la fertilidad de los campos y de las mujeres, de la abundancia de las cosechas, de la salud de los trabajadores, del éxito en las guerras, el señor proveedor y protector, severo pero generoso, inalcanzable pero amante, hierático pero familiar y comprensible. Una vez que los habitantes del Mayab asumieron esas relaciones de poder y dependencia, su vida se vio regulada por las decisiones del ahau, se les ordenó que fueran a trabajar en las ciudades, que construyeran allí pirámides y palacios monumentales de piedra, que formaran parte de los contingentes militares que iban a luchar en lejanos parajes, que cultivaran también las parcelas de los señores, y las que estaban dedicadas a las plantas de valor comercial y que dependían directamente de la nobleza y del aparato del Estado, que formaran parte de las largas comitivas de porteadores que llevaban cacao y sal, o plumas de pájaros tropicales, o miel, o copal, o cerámicas pintadas, o conchas, o la savia del árbol chicozapote (el chicle, ya explotado y consumido abundantemente en la Mesoamérica prehispánica), a través de la península y hasta los altiplanos del sur y suroeste. Y, por encima de todo, que acudieran sin excusa y sin tardanza a las mil y una ceremonias que se desarrollaban en el corazón de esas orgullosas urbes, centenares de ciudades de enormes dimensiones extendidas a lo largo y ancho del Mayab, de la península de Yucatán, de mar a mar, donde se les adoctrinaba, se les daban las señas de identidad, se les convencía, con una fastuosa escenografía pocas veces igualada por civilización alguna, de que vivían en el mejor de los mundos posibles y que en el pináculo de esa seráfica realidad estaba su padre, el ahau, el árbol que les daba sombra, el sol que les iluminaba, el hijo del cielo, al que apenas podían entrever en la distancia cuando avanzaba digno y solemne rodeado por las nubes del copal que ardía en los braseros, pero del que sabían sobradamente que podían esperar la seguridad y la vida.
VIEJOS Y NUEVOS ENIGMAS
Una civilización brillante con un despótico sistema de gobierno, pero una civilización que se apoyaba en una tecnología anclada en la Edad de Piedra, así era la cultura maya del siglo VIII, tal vez el siglo de más fulgor, el de la total madurez intelectual y artística. Se trata, pues, de una contradicción que ha hecho correr ríos de tinta de los estudiosos y que constituye un arduo problema y un permanente debate. ¿Puede una cultura desarrollarse hasta el extremo en que lo hicieron los mayas sin hacer avanzar simultáneamente sus técnicas materiales de producción y transformación de bienes? ¿Es concebible una civilización como la occidental moderna sin pensar en la revolución industrial, en las máquinas, en los transportes, en las comunicaciones? Pues bien, los mayas llegaron a medir con asombrosa precisión la duración del año trópico, llegaron a predecir los eclipses, calcularon con cifras altísimas, utilizaron una geometría empírica complicadísima para orientar los edificios y trazar las ciudades, escribieron numerosos libros en los que compilaron todo el saber de su tiempo, hicieron fértiles los terrenos más salvajes, y erigieron construcciones de más de sesenta metros de altura y centenares de miles de metros cúbicos de volumen, con un instrumental propio de los cazadores y recolectores de plantas del Paleolítico. Con hachas de sílex, martillos de caliza, mazos de madera, perfora-dores de hueso, con cuchillos de obsidiana, y sólo con tales herramientas de una sencillez abrumadora, llevaron a cabo todas las ingentes tareas de las que da testimonio la arqueología. No contaron con metales para hacer utensilios, y eso que conocían su existencia, y podían haber importado cobre o incluso bronce, pero no les debió parecer buena idea y desdeñaron lo que para los habitantes de los Andes, por ejemplo, fue la seguridad de una mejor economía de subsistencia y una mayor facilidad en el trabajo de la piedra. ¿Hubieran podido existir las colosales construcciones incaicas, sus magníficas calzadas, sin herramientas de metal? Pues los mayas hicieron una calzada de cien kilómetros entre las ciudades de Cobá y Yaxuná con herramientas de pedernal, y levantaron el enorme templo del Gran Jaguar en Tikal con rodillos de madera y martillos y cinceles de piedra. Los mayas suplieron la tecnología instrumental con las buenas ideas, con la habilidad para aprovechar per
fectamente la fuerza de trabajo de los hombres, para organizar sabiamente esa fuerza de trabajo, para dar incentivos extraordinarios a los trabajadores.
En el Mayab, en el país maya, no había animales de tiro ni animales de carga. El peso lo soportaban las espaldas y los hombros de las gentes, el transporte se hacía con el llamado mecapal, que todavía se usa, que es una banda de cuero apoyada en la frente y que sostiene la carga detrás.
ésa también es una razón para acostumbrarse a organizar de manera exquisita el esfuerzo colectivo; si hay que acarrear una gran piedra para tallar una estela, es necesario ingeniárselas para que la carga esté equilibrada y los porteadores tiren de donde deben tirar, en el momento y con la fuerza y el ritmo apropiados. Tampoco usaron ruedas los antiguos mayas, y las conocían, en la teoría y en la práctica (para modelar la arcilla se usaron platos de alfarero, para hacer que se movieran algunos juguetes se los montó sobre ruedecitas, multitud de ornamentos eran circulares o tubulares); he ahí un misterio aún mayor que los anteriores porque bien pudieron fabricar carros para el transporte arrastrados por los brazos humanos, y así hacer más breves, cómodos y eficaces los viajes comerciales, el aprovisionamiento de los ejércitos, más vistosas las procesiones religiosas, incluso más espectaculares las apariciones del ahau, pero tal cosa no sucedió, y ése es un enigma que jamás se podrá descifrar ya que los que deberían declarar al respecto se alojan ahora en las lujosas tumbas de los templos dispersos en lo intrincado de la selva.
La civilización maya se alimentó con maíz, frijoles, calabaza y chile. Algunas plantas más se añadían esporádicamente a la dieta. De tiempo en tiempo se cazaba un venado, un tapir, un armadillo o una iguana, se pescaba en los ríos, se recolectaban moluscos a la orilla del mar. También se sacrificaban en las festividades señaladas los animales del corral, pues todas las viviendas mayas, antiguas y modernas, cuentan con un pequeño huerto anexo en el que corretean algunos pavos. No había arados, de nula utilidad en la jungla, ni otros abonos que los naturales y las cenizas de los árboles quemados en la roza. La tierra tenía que ser tratada con mimo, dos o tres años de siembra y seis u ocho de barbecho para que se repusiera. Una familia de cinco miembros necesitaba varias hectáreas disponibles para el ciclo agrícola por lo que el asentamiento en el paisaje era disperso, ni las aldeas ni las ciudades podían contener altas densidades de población.
Hay quien piensa que para hacer frente a las necesidades alimenticias de una población que crecía y crecía allá por el siglo VII, los mayas llegaron a despejar, a talar y quemar, una gran parte del bosque tropical en el que vivían, y que ese descontrolado afán por poner en cultivo nuevos terrenos ganados a la jungla, y por hacer producir al máximo y durante el mayor tiempo posible a las parcelas roturadas, con la consiguiente laterización o destrucción de los suelos y la conversión del paisaje boscoso en sabanas infértiles, fue el causante de que en los albores del siglo IX comenzara una crisis de tipo económico que arrastró a los pujantes estados clásicos a la ruina acelerada, al éxodo de los grupos sociales más poderosos, quizá a una situación de guerra intermitente, causas todas ellas de un colapso final de la cultura, de modo que para el año 950 eran ya muy pocas las ciudades de las regiones centrales del Mayab, en las Tierras Bajas de Guatemala, Chiapas, Belice y sur de Campeche, que permanecían todavía habitadas y activas.
El hundimiento de la civilización maya del sur de la península, fueran o no los motivos de índole agrícola, apenas afectó a la región septentrional, y así las comunidades localizadas en lo que hoy es denominado Yucatán, norte de Campeche y Quintana Roo, continuaron progresando y transformándose con el paso de los años y con las influencias que, procedentes del altiplano central mexicano, iban llegando a finales del milenio. Es ésa una zona de geografía muy diferente, porque no existen corrientes de agua superficiales, el bosque es achaparrado e intransitable, el índice de pluviosidad anual es mucho más bajo y hay sierritas de gran importancia estratégica como la llamada Puuc. Las gentes tuvieron que asentarse allí alrededor de pozos naturales que los mayas llaman dzonot, palabra que, castellanizada, ha dado cenote. Es la tierra de los pavos y los venados, de las abundantes grutas que penetran la superficie caliza dejando al descubierto a menudo otras capas freáticas de las que se aprovechan igualmente los nativos, de la miel y de la sal. En ella surgió muy tempranamente una ciudad que fue capital de un poderoso reino, cuya historia, conocida ahora merced a las excavaciones realizadas por un equipo español, es un buen modelo de las vicisitudes por las que pasaban aquellas urbes monumentales.
EL CASO DE OXKINTOK
Fruto de la colaboración entre el Ministerio de Cultura de España y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha sido el Proyecto Oxkintok. Desde 1986 hasta la fecha actual se han realizado extensas investigaciones sobre la naturaleza de esa ciudad precolombina y sobre su evolución a lo largo de quince siglos. Oxkintok está situada unos cincuenta kilómetros al sur de Mérida, capital moderna del Estado de Yucatán, y ocupa casi treinta kilómetros cuadrados si tenemos en cuenta no sólo la parte central sino sus dependencias y suburbios dispersos en los alrededores. Fue fundada como un modesto emplazamiento de las minorías dominantes hacia el 300 antes de nuestra Era, pero a partir del siglo IV después de Cristo se convirtió en una gran ciudad que irradiaba influencia y poder desde las llanuras norteñas en donde hoy se alza Mérida hasta Campeche, y desde el mar del Occidente hasta lo profundo de la serranía del Puuc. En el siglo VIII casi no tenía competidoras en toda el área, su magnificencia era extraordinaria y los reyes eran temidos y celebrados por doquier, y fue únicamente cuando la gran Uxmal cobró importancia en el siglo IX que perdió el predominio y fue decayendo lentamente hasta ser abandonada a mediados del siglo XI.
Oxkintok está en una fértil planicie algo elevada sobre el nivel del mar, de manera que parece una atalaya sobre el corredor que bordea las orillas del golfo de México, su tierra es muy rica para la agricultura, y hay abundantes fuentes de agua en su perímetro. El punto exacto de su emplazamiento se ve en un mapa como el vértice del ángulo formado por las cordilleritas que corren paralelas al océano o llegan desde el interior de la península. Hemos encontrado durante las excavaciones documentos en escritura jeroglífica que pregonan la magnitud de las construcciones que se alzaban allí a finales del siglo V, templos seguramente, y los primeros palacios. Pero es bien entrado el siglo VI cuando la fiebre constructiva se dispara y lo que fueron antes modestos santuarios se convierten entonces en grandiosas Murciélago del zodíaco pirámides, de las que quedan en ruinas por lo menos una docena de entre diez y veinte metros de altura. Ese período intermedio, curiosamente, carece de inscripciones jeroglíficas y de representaciones de personajes nobles en bajorrelieve, de lo que debemos deducir que habitó el lugar un nuevo pueblo con distintas costumbres políticas que sus antecesores.
A finales del siglo VII y principios del VIII reina en Oxkintok un Señor llamado Olas, el más notable de todos los gobernantes de la ciudad, impulsor de las obras públicas y de un renacimiento de la iconografía, del arte en general, y de las inscripciones en piedra. Su nombre está vinculado a conjuntos arquitectónicos tan importantes como el llamado grupo Ah Canul (que debió ser la sede del poder a lo largo de casi toda la historia prehispánica de la ciudad), y el grupo Dzib, donde se halla el Juego de Pelota. Después de Olas se aprecia un cierto declive y ya entrado el siglo IX unas gentes extrañas toman posesión del lugar e imponen otra vez cambios sustantivos en las representaciones artísticas y en general en las expresiones políticas y religiosas como la arquitectura y la escultura. Hay un breve lapso de esplendor, a la manera del canto del cisne, y se erigen edificios en el llamado estilo Puuc y se labran numerosas estelas, pero en el año 1000 Oxkintok apenas es ya una tenue sombra de lo que fue.
Si tuviera que elegir una construcción representativa de la calidad de la ciudad de Oxkintok, y ejemplo de su singularidad dentro del panorama de las ciudades mayas, señalaría de inmediato el famoso y misterioso Satunsat. Es un nombre muy evocador, significa “el perdedero” y hace referencia obvia a las características arquitectónicas que posee la edificación, porque se trata lisa y llanamente de un laberinto, un espacio arquitectónico pensado para perderse, para que la gente que entra en él se extravíe, que se le alteren la percepción y la sensibilidad. Tres pisos de piedra tan enigmáticos que me han inducido a dedicarles un ensayo publicado por Alianza Editorial bajo el título Laberintos de la Antigüedad, en el que reflexiono sobre los motivos que condujeron a los habitantes de la ciudad yucateca a levantar tan rara construcción. Ya en el siglo XVI, recién conquistado el país por los españoles, su fama era grande, de modo que clérigos viajeros lo visitaron o mencionaron las noticias que les llegaban por boca de los indígenas informantes; sin embargo, es en el siglo XIX, gracias al célebre explorador norteamericano John Stephens, cuando el mundo se entera que existe un émulo del laberinto de Creta entre los montones de escombros arqueológicos de que estaba salpicada la península de Yucatán. Angostas galerías interiores, oscuras y desniveladas, con puertas que no llevan a ninguna parte sino a otros pasadizos y corredores, puertas en zigzag, aparentemente inútiles o azarosamente dispuestas. Tragaluces en la fachada occidental que no dejan entrar sino un resquicio de luz, salvo durante los equinoccios, que es cuando el edificio se llena de la luz solar, como si festejara a la divinidad o se abriera a itinerarios fantásticos. Una sensación de cambio, de introducirse en una dimensión desconocida, atenaza al investigador o al curioso que penetra hoy en el
Satunsat, y le sacude a medida que avanza, que asciende por las escalinatas, que atisba con dificultad en las paredes y los techos abovedados.
Tal vez sirviera el Satunsat de Oxkintok para las ceremonias o ritos de entronización de los gobernantes sagrados, o quizá era un símbolo en sí, con su sola presencia en el centro de la urbe. Sea como fuere, el misterio que entraña se transmite al paisaje en los cuatro puntos cardinales, y cuando uno abandona el lugar tiene el convencimiento de que ha logrado asomarse brevemente, de una manera confusa e inquietante, desde luego, a los secretos de una civilización que desapareció hace quinientos años pero que no ha muerto ni ha sido olvidada, y que perdura en sus piedras y se hace quimera en los remolinos que el viento forma sobre lo que un día fueron estancias por las que caminaban los dioses.
Miguel Rivera