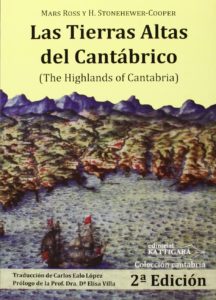Desde Pasajes a Gijón: dos viajeros ingleses por la cornisa cantábrica
Como muchos de sus compatriotas del siglo XIX, dos escritores ingleses decidieron viajar a la “exótica España”. Pero ellos no eligieron el romántico Sur sino el Norte, con sus ciudades de hierro y carbón, bosques tupidos, largas playas y montañas majestuosas que quizás guardaban un tesoro de valiosos minerales. La aventura estaba servida.
Por Ángeles Aledo
Bibliografía: Boletín 40, año 2011.
En 1883 los ingleses, Mars Ross y H. Stonehewer-Cooper, emprendieron un viaje por la cornisa del Cantábrico, desde el puerto de Pasajes hasta Gijón. El norte de España no había provocado demasiado la atención de los viajeros europeos, generalmente fascinados por el exotismo del Sur, con sus paisajes de sol, mujeres morenas y bandoleros por las serranías. Pero Ross y Stonehewer-Cooper se decantaron por el norte de la península y, dos años después de su periplo, contaron sus peripecias en un libro que titularon The Highlands of Cantabria. La editorial Kattigara lo ha publicado recientemente en español con el título de Las tierras altas del Cantábrico.
Una de las razones por la que los dos ingleses se decidieron por esa zona de nuestro país puede estar en el subtítulo de la obra original: Three Days from England (A tres días de Inglaterra) y, efectivamente, los autores insisten repe- tidamente en lo fácil que resulta trasladarse desde Gran Bretaña a ese norte español y no dejan de animar a sus posibles lectores a que emprendan un viaje que a ellos les resultó fascinante y cargado de emociones.
Nuestros dos protagonistas iniciaron su desembarcando en el puerto de Pasajes, tras los mencionados tres días de viaje. Helos aquí ante lo que describen como el puerto más bello de Hispania, dispuestos a observar y contar. ¿Con mente abierta y sin prejuicios? Seguramente, pero no hay que olvidar la época histórica en que vivieron, finales del XIX, con una España empobrecida, cerrada en sí misma, aferrada a los últimos restos de su imperio, mientras que el británico estaba en su apogeo. Los autores se dejan llevar en más de una ocasión por un chovinismo nada disimulado que se alimenta de constantes comparaciones entre las deficiencias españolas y las excelencias británicas.
Desde Santurce a Bilbao
Tras el desembarco en Pasajes los viajeros se dirigen a San Sebastián que merece su aprobación, calificándola como el “Brighton español”. Consideran la ciudad un lugar estiloso para el baño, con espléndidos hoteles , cafés, teatros…
Y de allí a Bilbao y su río Nervión del que parecen saberlo todo porque su potencia comercial, como punto de partida hacia Inglaterra del mineral que producen las cumbres que lo rodean, suponía en aquellos momentos una importante fuente de riqueza para los complejos metalúrgicos del sur de Gales y norte de Inglaterra.
Aquí hay que hacer un inciso para mencionar una curiosa peculiaridad del relato de Ross y Stonehewer-Cooper. Se trata del detallado interés con el que describen minas, vetas de minerales, transporte de carbón y hierro… Y los datos, más que abundantes, sobre estadísticas de producción de minerales y perspectivas de posibles negocios para sus lectores ingleses.
Como escribe en su prólogo el excelente traductor del libro, Carlos Ealo López, da la impresión de que los dos viajeros no buscaban sólo bellezas paisajísticas y costumbres más o menos exóticas, sino que también les interesaba comprobar la posible existencia de yacimientos minerales ignorados y minas por explotar. No parece que tuvieran éxito con esta empresa (la desconfianza de los lugareños puso freno a sus intentos), pero su interés por el negocio metalúrgico es evidente a lo largo de las páginas del libro.
Ese interés científico o comercial, no está muy claro, les lleva a una descripción minuciosa de los problemas de navegación del río Nervión y una historia de los intentos, iniciados allá por el 1500, de superar el obstáculo de la barra de Bilbao situada en la desembocadura del río: una barrera de arena de más de cuatrocientos metros de longitud cuya forma dependía de los movimientos del mar. En la época de su visita, se estaban realizando grandes obras para encauzar el río desde el puente de Bilbao hasta el malecón de Las Arenas y ellos lo reflejan con satisfacción.
Dejando a un lado los problemas estructurales del Nervión, los autores vuelven la mirada a las gentes que viven en sus orillas y nos hablan de las alegres vendedoras que charlan en el mercado, de Algorta y su barrio de Las Arenas (según ellos el “Brighton de Bilbao”, ya que parece que les es imposible encontrar otro lugar mejor de comparación). Su playa les parece digna “del pincel de Mr. Sang de París” y les gustan las villas de aspecto agradable y las filas de “máquinas” para el baño, seguramente las casetas tiradas por caballos en las que los bañistas llegaban hasta el borde del agua.
Toman el tranvía desde Santurce a Bilbao que sigue el curso del Nervión, pero el paseo sólo les llama la atención por la contemplación de los depósitos de mineral, la gente que estiba el carbón y los bomberos alemanes e ingleses encargados de la seguridad. Tras atravesar el río en barca en compañía de numerosas vendedoras del mercado cargadas con cestas, toman otro tranvía, esta vez el de Algorta–Bilbao, tirado por tres mulas, que les parece muy diferente a los ingleses ya que no tiene plazas en el exterior del vehículo para los viajeros, aunque sí se puede fumar en el interior “por supuesto”, y donde se oye hablar casi tanto en inglés como en español gracias a la masiva presencia de la flota mercantil británica.
La llegada a Bilbao, puerto de barcos carboneros, está marcada por las chimeneas de las enormes ferrerías, entre ellas las de los Srs. Ybarra “que iluminan las oscuras noches del Nervión”.
Frente a estos símbolos de la civilización y del aire contaminado, como ellos los califican, contrasta la visita al recoleto cementerio inglés donde reposan los marineros que perdieron la vida intentando atravesar la peligrosa barra ya mencionada o acodados en otras barras donde, según los autores, “se sirve puro veneno disfrazado de bebida estimulante”.
Tras un repaso a los avatares de Bilbao durante las guerras carlistas, se dedican a observar a sus habitantes. El “Café suizo” es el centro de los intercambios comerciales de la ciudad y allí comprueban que los españoles son “gente callada, reticente y reservada, mientras tanto, los ingleses estaban riéndose, dando voces y pasando un buen rato”.
También les admira la limpieza en el norte de España: las casas muestran un interior inmaculado y, según ellos, la expresión “bazofia española” no debería ser aplicada a la cornisa cantábrica. La laboriosidad de las gentes, especialmente madrugadoras, la buena comida a precios razonables, el excelente club inglés de la calle del Correo y la labor de los serenos son objeto de su atención. Por cierto, también se lamentan sentidamente de que la mantilla como adorno femenino esté siendo desplazada por los sombreros de París y “aunque las facciones [de las damas de Bilbao] no sean tan bellas como las de nuestras hermosas compatriotas (las cuales ocupan el primer lugar en cuanto a belleza en todo el mundo a los ojos de cualquier individuo con sentido común)” la forma de mo verse y el estilo en el vestir de las españolas sí les parece digno de estudio.
Consideran al vascuence una lengua tan “fácil” que “el diablo estuvo siete años en Vizcaya y sólo consiguió aprender tres palabras”. Bromas aparte, los autores dedican especial atención a los fueros vascos y al amor a las tradiciones que hace que los vascos piensen que “lo que fue bueno para sus abuelos lo es también para ellos”.
Hay otras observaciones, digamos más exóticas, de los autores ingleses. Por ejemplo, según ellos, los vascos no conocen el cuchillo para las peleas. Su arma de defensa y ataque es una pala nudosa de roble, “de la que han derivado sus principales entretenimientos de los domingos y fiestas de guardar”. Al parecer, el tenis y los bolos.
La ruta de las Bellas Bahías
Por una buena carretera y con tiempo cálido y claro, Ross y Stonehewer-Cooper inician el camino hacia lo que hoy es Cantabria.
Los pueblos que atraviesan no les parecen especialmente interesantes pero sí les sorprenden las limpias paredes de las casas sin inscripciones ni anuncios. La razón era la existencia de un impuesto que gravaba cualquier cartel por lo que, para hacerse notar, las fondas, por ejemplo, lucían una hermosa parra ante la puerta a modo de enseña.
Su minucioso relato, pensado como guía para futuros viajeros, incluye nombres de fondas y casas de comida recomendables pero también observaciones prácticas como que los estancos españoles venden un tabaco de pésima calidad y cajas de cerillas que se deshacen al tocarlas. Menos mal que, previsores, ellos llevaban una buena cantidad de tabaco Richmond Gem, para salvar la situación…
El pueblo de Ontón con su bahía les parece “uno de los lugares más bellos de todos los lugares bellos de la costa”. Desde aquella pequeña joya poblada de casas blancas, la carretera llega hasta Castro Urdiales y su no menos exquisita bahía.
La ciudad les ofrece casas con señoriales escudos, un castillo en ruinas y la iglesia que les parece muy mal restaurada “decorada con horribles contrafuertes que no pegan con el resto del edificio”.
Ross y Stonehewer-Cooper toman una incómoda diligencia para llegar a Santoña, que pudo haber sido “el Gibraltar del norte”, si se hubiera cumplido el deseo de Napoleón, quien se reservó para sí la ciudad cuando entregó el resto del país a su hermano José.
Santander les parece una ciudad más francesa que española por el estilo de las casas a lo largo del muelle, a pesar de que, según ellos, los santanderinos odian a los franceses… y no fueron agradecidos con los ingleses.
Su versión de la historia, en un alarde de mala información -o en un ejercicio de desinformación, que todo puede ser- es que el francés “Soult saqueó cruelmente el lugar en 1808 y en 1834 fue el escenario del desembarco de la valiente legión británica bajo el mando de Sir De Lacy Evans, momento en el que – debido a la proverbial sospecha que sienten los españoles hacia los extranjeros- recibió muy mal trato”.
Tal como especifica el traductor, Carlos Ealo, Santander nunca sufrió el saqueo de los franceses gracias a que las habilidades diplomáticas de su alcalde los mantuvieron a raya. Y, tras la marcha de los franceses, fue la rápida llegada de las tropas de Campillo lo que evitó que los ingleses entraran en Santander y la expoliaran como harían más tarde con San Sebastián.
El muelle de Santander, aunque bello, tenía el problema de que, cuando bajaba la marea, las aguas fecales salían por debajo del muelle y se quedaban en el fango del puerto, produciendo un “veneno atmosférico”. En este caso, dado que el Támesis a su paso por Londres producía parecidos hedores, los viajeros se lamentan de la situación, pero no se sienten autorizados a sacarles los colores a los santanderinos.
Les resulta preferible, pues, detenerse a contemplar el magnífico paisaje, las verdes colinas, y edificios como la catedral gótica con su pila bautismal de mármol. Y las fuentes, las numerosas fuentes que adornan las plazas y a las que acuden las mujeres con los cántaros en la cabeza.
Y para información de futuros viajeros, recomiendan La Magdalena en El Sardinero como el mejor lugar donde bañarse, donde, además, hay un excelente hotel que ofrece pensión completa por 7 chelines con 6 peniques.
Nuestros viajeros abandonan Santander, una ciudad encantadora pero que consideran que no tiene la pujanza del Bilbao que acaban de visitar y donde “parece como si las cosas sólo fueran en Santander o en ninguna otra parte”.
El señor “Mucho agua”
En tren, un transporte que consideran mal organizado y poco de fiar, se trasladan a Torrelaguna. La ciudad les parece moderna pero no muy atractiva. Lo que les interesa es conocer a unos de sus habitantes, un tal Sr. Tetis, propietario de una de las líneas de transporte hacia Unquera, que según les han dicho habla inglés.
El encuentro resulta un fiasco porque el tal Sr. Tetis sólo sabe decir en inglés “mu- cho agua” y ese será su apodo cada vez que se le vuelva a mencionar en el libro.
Gracias a los buenos oficios del no-angloparlante, pueden elegir asientos en el ómnibus, tirado por cuatro caballos, que les llevará a Unquera, parando cada vez que el conductor siente necesidad de echar un trago de ginebra …
El trayecto hasta Cabezón de la Sal les recuerda a los viajeros los paisajes de Escocia o Gales, con acogedores pueblecitos, ríos trucheros, maizales y jardines muy bien cuidados. Y las minas de sal de Cabezón les traen a la memoria el nefasto impuesto que gravaba la sal inglesa “para mantener el monopolio de unos pocos propietarios españoles”.
Para llegar a San Vicente de la Barquera tienen que cruzar las altas montañas que dominan la villa y que son la avanzadilla de los Picos de Europa, esas cumbres entonces prácticamente inaccesibles y apenas conocidas, que los diccionarios geográficos de la época describían como llenas de bandidos, sin caminos y donde era imposible conseguir alimentos.
Entre montañas
Pero los dos ingleses – escaladores experimentados que conocían otras montañas de la India, Norteamérica y Suiza- se sienten entusiasmados al llegar al pueblo de Panes y ver ante sí una ondulada llanura y frente a ellos el pico de Peñamallera.
Aunque el gobierno de España, viendo la poca caída de las aguas del río Deva al atravesar montañas tan altas, había enviado una comisión de ingenieros para estudiar (sin éxito) la posibilidad de canalizar la corriente hasta Potes, no existía un buen plano de la zona.
Sin embargo, la carretera hasta Potes, terminada en 1868, era magnífica y por ella subieron nuestros viajeros llenos de entusiasmo. La garganta de los Picos sobrepasaba en magnificencia a todo lo que habían visto hasta entonces. Las paredes de piedra caliza se separaban o estrechaban y les daba la impresión de que sólo volando podrían escapar de allí.
Admirados, animan a sus lectores a que emprendan este viaje: “Hemos visto la grandeza del Señor en Cantabria y nos gustaría que otros vinieran y gozaran como lo hemos hecho nosotros”.
Tras dos horas de esforzada subida bordeando un precipicio de casi 2.000 metros de altitud, llegan a la planicie de las minas de Tresviso y después de recuperar fuerzas van al encuentro de un curioso personaje, don Jaime de Tresviso, en realidad Mr. James Pontifex Woods, un inglés que vivía en aquellas alturas con su mujer, sus dos hijos y dos criadas, una inglesa y otra española.
Don Jaime residía en los Picos investigando en busca de minerales (¡cómo no!) y les recibe encantado en su casa, estilo bungalow, con espléndidas vistas a las montañas.
El pueblo de Tresviso es de una sencillez espartana y sus gentes, un ejemplo de salud, acostumbradas como están al rudo clima de la zona. no es raro encontrar ciudadanos centenarios y aguerridas mujeres de más de 80 años que suben la cuesta desde Urdón con una pesada carga en la cabeza.
Ross y Stonehewer-Cooper se detienen a comentar los trajes de las gentes del pueblo, de recias telas que lo aguantan todo. La iglesia les sorprende porque cuenta con un púlpito y un confesionario realizados por el párroco en persona y un retablo en el altar mayor pintado también por él con más entusiasmo que habilidad. Y encuentran un elemento sorprendente: la esposa de Mr. Woods había regalado una muñeca inglesa a una niña del pueblo. Esta se la entregó al párroco quien no tuvo mejor idea que colocarla en uno de los altares de la iglesia…
Desde Tresviso, su “campamento base”, Ross y Stonehewer-Cooper emprenden la descubierta de los Picos. Siguiendo la carretera hacia el sur llegan al pueblo de La Hermida, encajado entre vertiginosas montañas que impedían que llegara la luz del sol: “Durante los días de diciembre hemos visto a todo el pueblo sentado junto a una tapia “por prender el sol”, en otras palabras, por calentar los cuerpos gracias a la estufa de la naturaleza”.
Pero con sol o sin él, el pueblo recibía la visita de muchas gentes que acudían a sanar de sus dolencias en los baños calientes de La Hermida, famosos desde hacía siglos.
Ross y Stonehewer-Cooper se dan cuenta de que no han dado respuesta a una pregunta que deben de estar haciéndose sus lectores ingleses: ¿cómo es posible que en esa zona montañosa, casi salvaje, los viajeros no muestren ningún temor ante la posibilidad de toparse con ladrones y bandoleros, tal como han contado tantas veces quienes han visitado la indómita España?
Los autores tranquilizan a sus posibles lectores asegurándoles que aquellos caminos de montaña son más seguros que cualquier carretera inglesa. Además de que no pasa casi nadie por ellos, la seguridad está garantizada gracias a la vigilancia de la Guardia Civil, un cuerpo para el que no tienen más que elogios. Según Ross y Stonehewer-Cooper no hay robo que no sea solucionado por la Benemérita, con lo que España está libre de ladrones. Y se detienen a detallar desde el aspecto físico de los guardias (fornidos y de 1,70 de estatura), pasando por su uniforme, su pulcro aspecto, hasta las reglas que rigen su conducta y las armas que portan.
A la caza de fortuna
Dejando atrás las gargantas de Urdón y de La Hermida, los viajeros llegan a Liébana y su precioso valle cercado por montañas donde crecen los viñedos. Como allí alguien les muestra un mineral que les parece bórax, se dirigen al valle siguiente ansiosos por encontrar un buen yacimiento. Les acompaña un campesino al que piden que guarde silencio sobre sus propósitos ya que “los españoles (incluso los más pobres han ganado fortunas gracias a descubrimientos hechos por casualidad) siempre están al tanto de todo y los primeros en declarar un depósito minero son quienes luego tienen derecho a él, sean señores o campesinos”
La empresa quedó en nada y los dos buscadores de tesoros minerales tuvieron que conformarse con disfrutar de la belleza del valle y de los gloriosos Picos.
Las montañas no sólo eran un espectáculo maravilloso y un reto apasionante para cualquier buen escalador. También los cazadores tenían allí ocasión de disfrutar y obtener buenas piezas. Por eso, Ross y Stonehewer-Cooper, deciden ir en busca de los famosos rebecos de las montañas.
Desde Unquera, acompañados de un capataz minero del Sr. Diestro, un importante personaje de la zona, se ponen en marcha para llegar a Panes. Allí se encuentran con un grupo de gentes atraídos por la cacería: Mr. Pontifex Woods, el amigo inglés, el cura, el médico, el boticario…
A la mañana siguiente salen hacia Áliva desde donde se va a iniciar la batida.
Los dos autores no sólo describen los avatares de la cacería, sino que ofrecen una detallada información de los aspectos prácticos de la empresa. No hay que olvidar que el libro pretende ser una guía para futuros viajeros y por eso se acumulan los consejos sobre dónde dormir, dónde encontrar caballos, qué ropa llevar (traje de pana gris y gorra del mismo color para camuflarse), qué comer (como en España se encuentran pocos alimentos enlatados, aconsejan llevar desde Inglaterra las cajas de comida que preparan Barnes & Co. para ir a cazar el tigre en la India). Para el alojamiento sugieren incluso que el Sr. Arce, uno de sus anfitriones, seguramente pondría su casa a disposición de quien lo requiriera, una vez presentado debidamente.
Su entusiasmo por la caza del rebeco es tan grande que incluso hablan de los intentos de crear en Inglaterra un “Club del rebeco” para unos 200 socios que exigiría la construcción de una casa en Áliva con doce dormitorios, cocinas, bodegas… Como la idea exige mucho trabajo pero poca o nula recompensa económica, Ross y Stonehewer-Cooper reconocen que no es muy probable que acabe haciéndose realidad.
Una insólita aventura
Tras pasar el Miércoles de Ceniza en Potes, y sorprenderse por la, para ellos, extraña costumbre de que los devotos se tiñan la frente con cenizas, Ross decide subir hasta Covadonga y emprende la aventura con un anónimo acompañante.
Su amigo Stonehewer-Cooper prefiere esperarles en casa de su anfitrión, otro inglés solitario, que vive cerca de Lon, a unos 1.200 metros de altitud.
Hay que recordar que están en invierno, la nieve cubre los Picos, los días son cortos y la noche se echa pronto encima. Aún así emprenden la extraña aventura en la que les ocurre de todo: al poco de iniciar el camino, el acompañante de Ross se cae cabeza abajo en un agujero cubierto de nieve blanda y Ross consigue sacarle a duras penas de tan terrible situación.
Flemáticos ellos, el incidente sólo les provoca risas y siguen el ascenso por las alturas nevadas donde encuentran las huellas de una familia de osos que acaba de pasar. Pero lo preocupante no son los osos, sino una manada de lobos que avanzan en fila india a pocos metros de distancia. Como alguien les había contado que los ladridos de los perros espantan a los lobos, los dos escaladores se ponen a ladrar con todas sus fuerzas. Parecer ser que la treta dio resultado.
Al llegar a los 2.400 metros de altitud les sorprende primero la niebla y luego una cegadora tormenta de nieve. Naturalmente las marcas del camino se pierden y ellos también. Cuando se encuentran rodeados de precipicios sin saber por donde tirar, deciden volver sobre sus pasos. Avanzan penosamente con la nieve por la cintura, eso sí cantando y contándose anécdotas para no perder el ánimo.
Tras múltiples peripecias y una tormenta de granizo como traca final, logran llegar a la casa de su anfitrión donde éste les espera sentado tranquilamente a la mesa comiendo nueces y sin inmutarse les recibe diciendo: ”Ya me parecía que ibais a volver. Tomad una nuez”.
Esta descabellada aventura ha sido cuestionada siempre por los conocedores de la zona ya que ninguna de las rutas conocidas para llegar a Covadonga encajan con el relato. Lo más probable es que Ross y su acompañante llegaran sólo hasta El Mojón, a 2.208 metros de altitud aunque hacerlo en pleno invierno seguía siendo una verdadera locura.
Por las tierras de Don Pelayo
Oviedo es ahora el destino de nuestros viajeros. En una de las paradas del trayecto, al ver que son ingleses, alguien les pregunta qué mineral estaban buscando y un gesto de escepticismo es la reacción cuando ellos responden que ninguno.
Debido al mal tiempo, pasan mucho tiempo refugiados en la catedral, que consideran elegante y rica en adornos (aunque de segunda categoría comparada con las de Francia o Alemania) y visitando su magnífica Cámara Santa.
El tren a Gijón, para confirmar la mala opinión que tienen de los transportes españoles, llega con dos horas de retraso. Pero les gusta la ciudad y su puerto. Incluso consideran que, en un futuro, podría rivalizar con el de Santander.
Las minas de Langreo, como era de esperar, provocan su interés y casi abruman a los lectores con los datos sobre las toneladas de carbón que se exportan, su precio medio o el número de hombres que trabajan en las minas. Y cuando las minas son de hierro, da igual, la información es igual de completa.
Pero, para demostrar que también tienen otros intereses, dedican un largo capítulo a la exportación desde Asturias de frutos secos que, en Inglaterra se conocían erróneamente como “frutos secos de Barcelona”.
Ese espíritu comercial no les abandona nunca y, cuando tienen que hablar de la sidra, por ejemplo, no se detienen en sugerentes descripciones sobre sabores y calidades, sino en el precio de las manzanas, cuántas se necesitan para producir determinada cantidad de sidra y cómo, si se hacen bien las cuentas, podría ser un buen negocio exportar a Inglaterra la sidra asturiana a granel. .
En Ribadesella establecen contacto con D. Antonio Pelayo, descendiente del héroe de Covadonga, y guiados por él se dirigen a visitar la tumba de su antepasado.
A los viajeros les divierte que cualquier desplazamiento se convierta en una interminable letanía de “buenos días” o “buenas tardes” porque todos los viandantes, se conozcan o no, se saludan así al cruzarse en el camino. Este saludo repetitivo puede resultar cansado, pero también es una muestra de la cortesía española que “el viajero debe expresar tanto al mendigo como al hombre de gran linaje”.
El lugar donde nació España se encuentra a pocos kilómetros de Cangas de Onís, entonces una villa de 800 habitantes, en la que les asombra el puente gótico que cruza el Sella y que consideran sin parangón en Europa.
Hay que reconocer que Ross y Stonehewer-Cooper se documentan a fondo sobre los lugares que visitan y no se limitan a las cuestiones económicas y de minería que tanto les fascinan. Por ejemplo, es lógico suponer que nunca tuvieron que aprenderse la lista de los reyes godos cuando eran niños, pero casi se podría pensar lo contrario leyendo sus comentarios sobre Chinda, Wamba, Witiza, Teodofredo o Favila, famoso por su habilidad para matar osos, aunque según la leyenda eso le costó la vida…
La visita a la sencilla tumba de Don Pelayo –un sepulcro de piedra sin más adorno que una espada romana- es la culminación del viaje que iniciaron en el puerto de Pasajes y, desde allí, Ross y Stonehewer-Cooper se disponen a iniciar el camino de vuelta.
Pero antes reúnen más datos curiosos o prácticos (sugerencias de transporte, el clima, los cultivos, las romerías, las normas básicas de cortesía…) para que los futuros visitantes puedan repetir el recorrido que ellos hicieron: “Allí están las rutas por las que el viajero puede alcanzar las vírgenes tierras que hemos bautizado como las Tierras Altas del Cantábrico y si así lo deseara, deleitarse con el paisaje, buscar riquezas aún no halladas o deambular con su rifle y abatir los osos o los rebecos que pasan por los desolados parajes de Áliva” .